CUATRO RELATOS BREVES


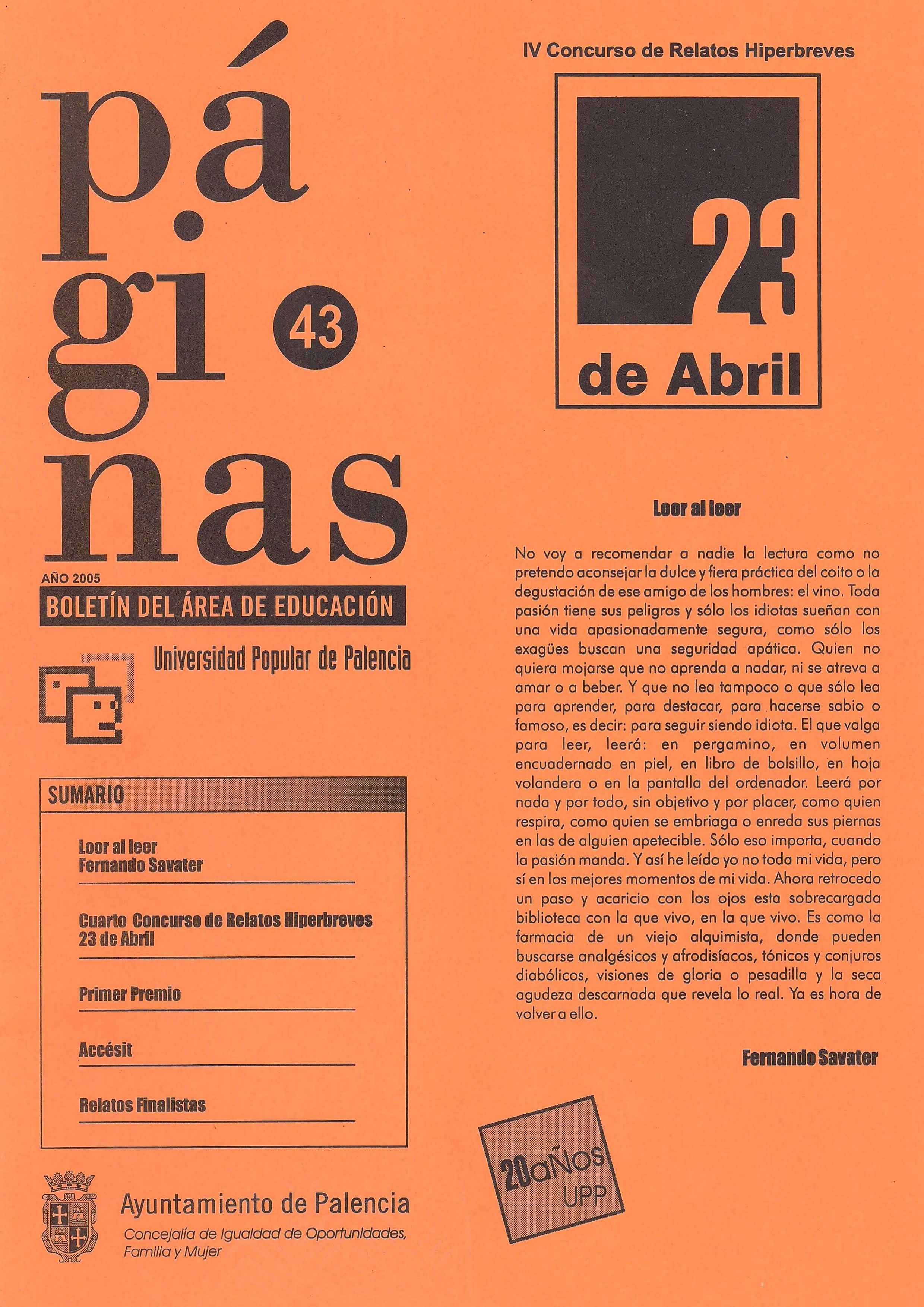
PREFACIO
Corría el mes de marzo del año 2005. No recuerdo en qué circunstancias, Concha Lobejón, quien ocupaba el puesto, a la sazón, de profesora y coordinadora de Programas Educativos de la UPP, me dijo que le habían comentado que me gustaba escribir y me animó, encarecidamente, a que me presentase al «IV Concurso de Relatos Breves» que venía organizando la Universidad Popular de Palencia (UPP), desde hacía tres años, todos los 23 de abril (Día del Libro). Pero que tenía que darme prisa pues en diez días se cerraba la admisión de ejemplares para el Concurso. Le contesté que lo iba a intentar, que invocaría a mi musa preferida, Urania («Celestial» en griego) —pues desde que era niño me fascinaron las estrellas—, que era quien me inspiraba mientras escribía. Dejó caer una carcajada, tras la sorpresa que le causaron mis palabras y nos despedimos con dos besos y un abrazo.
Aquel mismo día, en el crepúsculo, paseando por las Huertas del Obispo, donde por entonces había menos contaminación lumínica, vi a Héspero —Venus en su faz de lucero vespertino— en toda su plenitud a una considerable altura cenital. E invoqué allí mismo a Urania.
Urania es la más joven de las nueve musas clásicas, que nacieron de nueve noches consecutivas de amor entre Zeus y una titánida llamada Mnemóside. Son, pues, nietas de Urano (el Cielo) y de Gea (la Tierra). Es la musa de la astrología (antes) y de la astronomía (ahora). Los observatorios astronómicos de Berlín, de Viena, de Amberes y de Zúrich llevan su nombre.
Esa noche me puse delante del teclado de mi ordenador y nada… No se me ocurría nada en absoluto. La noche siguiente —casi siempre estudio y escribo de noche—, lo mismo. Me desmoralicé. Pero, no obstante, me puse la tercera noche siguiente, con hastío, ante la persistente "página en blanco" de mi ordenador, la cual ya me estaba causando una verdadera angustia.
De pronto, ante mi perplejidad, sentí en mi cuerpo y en mi mente una sensación especial que no me es posible relatar porque pertenece al campo de lo real (en otras palabras, que no pertenece ni a lo simbólico ni a lo imaginario de la experiencia, siendo, pues, irrepresentable). Hablo de lo real, no de la realidad, que no existe, pues no deja de ser fantasmática para cada cual.
Pensaba que Urania me había abandonado, pero estaba por completo equivocado. Urania estaba allí, junto a mí o, más bien, dentro de mí. Las letras comenzaron a ocupar ese lugar vacío y angustiante de la página en blanco y escribí, de un tirón, «Luna de enero» y «Azoospermia». Las dos noches siguientes las empleé en la tarea de adaptar mis dos relatos a las bases que el Concurso exigía.
Pasado el fin de semana, ya lo tenía todo preparado (metido el texto de cada relato en un sobre grande cerrado con el lema que debía acompañar a los textos), y mi nombre y apellidos, mi dirección y mi número de teléfono en otro sobre más pequeño, con el mismo lema y también cerrado, que debía introducir, a su vez, dentro del sobre grande.
Mañana mismo los llevo —pensé.
Pero esa noche, en estado de duermevela («hipnagógico» se llama en términos técnicos) se me ocurrió otro. Salí disparado de la cama y escribí «La contrahecha».
La noche siguiente, mientras corregía y adaptaba a las bases del Certamen este relato breve me salió, de un golpe, «Tecnoludopatía».
Me despedí de «Celestial». Estaba agotado, derrengado. El escribir, sobre todo los relatos de ficción, me causa «goce», en el sentido lacaniano del término. En castellano es sinónimo de placer. Pero no es así en alemán. Por eso Jacques Lacan (en su empresa de leer a Sigmund Freud en su idioma. el alemán) los diferenció y opuso, como ya, anteriormente, lo habían hecho los filósofos alemanes G.W.F. Hegel y Alexandre Kojève, oponiendo Gennus (Goce) y Lust (Placer). Apuntaré que el goce comienza cuando cae la barrera del «principio del placer» freudiano (Eros) y aparece Tánatos, la pulsión de muerte, el oscuro, impenetrable y demoníaco reino del más allá del placer. Entonces comienzan a aparecer el dolor y el sufrimiento. Pero «me va la marcha» y estoy acostumbrado a ello, como les sucede a algunos otros escritores, pintores, escultores y demás, que les pasa lo mismo, o cosas similares, durante el proceso de su creación, pero que no dan testimonio de ello tal como yo lo estoy haciendo ahora aquí.
Y allá fui, a la Sede de la UPP de Palencia, el último día apto para presentar los relatos, con los cuatro sobres grandes cerrados, que contenían otro sobre más pequeño, cerrado también.
Mientras iba para allá recordé mi adolescencia, cuando tenía trece años, edad en la que obtuve el Primer Premio Regional —entonces Cantabria pertenecía a Castilla La Vieja— del «V Concurso Nacional de Redacción de Coca-Cola». Caminaba ligero, más contento que unas pascuas, con fantasías optativas de que ese Concurso también lo ganaría, ya de mayor, pues me parecía que eran bastante buenos los cuatro relatos que llevaba bajo el brazo.
En el «IV Concurso de Relatos Breves" me dieron el Primer Premio por el relato «Azoospermia», que, después, se publicó tanto en el número 43 de «Páginas» —el Boletín del Área de Educación de la UPP— como, con posteridad, en el número 10 de «ANÁLISIS. Revista de Psicoanálisis y Cultura de Castilla y León», en septiembre de 2005.
Como quiera que me invitaron a salir ante tod@s a leerlo, casi me da un soponcio. Me restablecí como pude y leí mi relato algo trastabillado, ya que tenía la boca más seca que el desierto del Sahara, pues no tenía una botellita de agua mineral o del grifp, mientras Cándido Abril, el director de la UPP, me miraba sentado detrás de mí, a la derecha. Me aplaudieron y sentí una gran emoción porque una de las mayores satisfacciones que obtiene un artista —dejando aparte a Franz Kafka y algún otro, que haberlos los hay— es que los demás, los otros, aprecien su trabajo (solitario).
A continuación, invito a los lectores a que lean los cuatro relatos.
LUNA DE ENERO
Desde entonces ya no pienso en otra cosa y la angustia se apoderó de mí, viscosa, asfixiante y tanática. Ahora es mi fiel compañera, como antes lo fuiste tú, Luna. Pero nos perdió el orgullo y la rutina, que todo lo pudren y devoran. Fue entonces cuando me ofreciste el goce absoluto del Nirvana y el orgasmo infinito. ¡Y sólo con un simple pinchacito…! Herido en mi ego y víctima de los celos, no supe decirte otra cosa que no fuese el consabido: ¡O ella (la heroína) o yo! ¡Maldita disyunción!
Recuerdo que después te ausentaste, tras mis palabras, llorando, de aquel refugio que ambos habíamos construido, llenos de ilusión, entre los álamos, al borde de la ribera, como desaparecen los fantasmas en las películas. Te maldije, y, en lo más íntimo, te deseé lo peor. ¡Me habías dicho tantas veces que yo era lo más importante para ti…! ¡Mentirosa! ¡Ojalá que desaparezcas para siempre de mi vida! ¡Ojalá te mueras, rastrera!
El tiempo fue desgranando, con suma lentitud, los días y los meses. Aquella tarde aciaga, cuando el sol había desaparecido tras el horizonte bajo un palio de sangre coagulada, una llamada telefónica me solicitó que acudiese con premura al depósito de cadáveres municipal.
— ¿Reconoce a esta mujer? —me preguntó, impávido, el forense mientras levantaba el sudario.
— Sí, sí…; es Luna, una antigua novia que tuve —le contesté, horrorizado, entre sollozos—; la reconozco, no tengo ninguna duda…
— Pues lo siento mucho, amigo mío —me replicó frunciendo el entrecejo—. Una patrulla de la policía municipal fue alertada de que habían encontrado su cadáver junto al río, en una especie de choza de ramaje y juncos, que han debido hacer algunos críos para jugar, con una jeringuilla clavada en el antebrazo y con este papel en la mano donde están escritos su nombre y su número de teléfono.
Desde entonces, a pesar de los muchos años transcurridos, me extraño todos los días de seguir aún vivo y de acudir, en las noches de luna llena —como un sonámbulo—, a aquel lugar, entre los álamos de la ribera, donde tantas veces nos amamos compartiendo la ilusión de estar los dos solos en el mundo, solos en medio de una selva virgen e inexplorada. Aunque me digo que poco a poco me estoy recuperando, Luna, luna llena de enero, amor mío, sé muy bien que me engaño: no me recuperaré jamás.
AZOOSPERMIA
Mientras permanecía en la sala de espera de la consulta del urólogo, Arsenio rememoró aquello que le había llevado a tan insólito lugar. Casado con Marga —la mujer de sus sueños— tras un largo noviazgo, su descendencia se podía contar con casi todos los dedos de una mano y, para colmo, Marga le había anunciado que aquellos mareos y las náuseas de los últimos tiempos tenían su porqué: el ginecólogo había disipado sus dudas. Así es que, ni corto ni perezoso, aprovechando que debía ir a la capital, encaminó sus pasos hacia aquel sitio donde a un conocido suyo le habían practicado una vasectomía. El doctor le atendió con gran amabilidad y le indicó que antes de realizar dicha operación debía, por protocolo clínico, someterlo a una serie de análisis, entre los cuales se encontraba un espermiograma. La enfermera primero le extrajo la sangre y después, tras darle un pequeño recipiente de plástico, le condujo hacia una habitación de tenue luz donde había apiladas varias revistas pornográficas.
De todo lo anterior no había querido decirle nada a Marga, aunque ésta le había interrogado, de modo repetido, durante toda la semana acerca de su pertinaz ensimismamiento. Él le había contestado que estaba muy preocupado por la marcha del pequeño negocio que ambos regentaban pues la gente del pueblo cada vez iba más a comprar al gran centro comercial que habían inaugurado recientemente en la capital.
La suave voz de la enfermera, pronunciando su nombre e invitándole a entrar en la consulta, arrancó a Arsenio de su cogitación. Una vez dentro, el doctor le indicó que no era en absoluto necesario hacer ningún tipo de intervención sobre sus conductos deferentes porque era estéril de solemnidad. ¡Azoospermia! —sentenció jubiloso mientras se interesaba por aquellas malditas paperas que Arsenio había padecido en su juventud.
Aquella noche Arsenio se sintió íntimamente conmovido al ver a sus cuatro hijos dormir la placidez del sueño de los ángeles y al saborear aquellas deliciosas natillas espolvoreadas con abundante canela que Marga cocinaba expresamente para él. Notó en ella una especial ternura y, tras follar como locos, antes de dormirse, Marga le comentó que cuando llegase al mundo su quinto vástago había decidido someterse a una ligadura de trompas. Arsenio suspiró, tragó saliva, sonrió feliz y se acurrucó una noche más junto a la mujer de sus sueños.
LA CONTRAHECHA
— ¿A qué jugamos hoy?
— A las muñecas.
— No; yo prefiero mejor jugar a las prendas…
— Pues yo quiero jugar al escondite o a la comba…
— ¿Y por qué no jugamos a heroínas…?
— Eso, eso... ¡A heroínas! ¡A heroínas!
— Y tú... ¿Juegas?
— Yo... — Se mira la contrahecha—. Es que no puedo...
— Pues yo iré corriendo hasta aquellos árboles de allí en menos de dos minutos….
— Y yo subiré todas esas escaleras de dos en dos peldaños…
— Y yo lanzaré esta piedra hasta el medio del estanque, donde están ahora los patos…
— ¿Y tú?
—Yo... —se vuelve a mirar—. De pronto, se iluminaron sus enormes ojos negros azabaches y exclamó:
— ¿Veis aquella tapia de ahí que está derrumbada? ¡Pues saltaré desde un borde al otro…!
En silencio, la contrahecha es ayudada a subir al muro. Desde allá arriba mide la distancia. ¡Si ella pudiera…! ¡Pero es deforme! ¡Se lo han dicho cientos de veces! Esa niña es un monstruo… —ha oído cuchichear, desde que nació, casi siempre a su paso—. Pero por una vez sus amigas esperan de ella algo: ¡la proeza!
— A la de una... A la de dos... y... y…, ¡a la de tres!
Un salto en el vacío. Un grito desgarrado. Y un chasquido de rama desgajada.
— ¡Oh! ¡Ay, ay, Dios mío…!
— ¡Auxilio…!¡Socorro…!
Pero ya no hace falta. La contrahecha ya no existe. Su frágil columna vertebral se ha roto en mil pedazos.
TECNOLUDOPATÍA
Como venía haciendo todas las mañanas, Marina abrió con lentitud la puerta de la habitación de su hijo. Al igual que otros días él se encontraba ya despierto, sentado sobre la cama con las piernas entrecruzadas y dándole que te pego con sus inquietos pulgares a los botones de una consola portátil. Sus ojos, extraviados e insomnes, parpadeaban de modo espasmódico mientras una espesa y blancuzca babilla le resbalaba por las comisuras de los labios que, a su vez, esbozaban una sonrisa estulta. Marina se ajustó las gafas, emitió un profundo suspiro y exclamó:
— ¡Ya está bien, Fermín! ¡Pero qué desgracia tengo contigo, hijo! ¡Ay, Dios mío, buena me ha caído...! ¿Pero otra vez te has pasado toda la noche jugando? ¿Eh? Es que no tienes remedio... No me extraña que haya habido quejas de que luego, en el colegio, te quedas dormido como un lirón en mitad de clase.
Cuando la madre instó a su hijo a que fuese a la ducha, éste la respondió con un sonido gutural —una especie de gruñido ininteligible— y prosiguió con su faena lúdica sin prestarla la menor atención. Ella, resignada, le fue quitando el pijama y le ayudó a vestirse. Luego, preparó el zumo de naranja y el tazón de Nesquik con Kellogg’s que él se zampó de modo automático, sin tan siquiera mirarlos. Después dejó escapar un eructo y dos ventosidades. Comoquiera que se marchaba ya, de modo sonambúlico, para la calle, Marina lo asió con fuerza por un brazo y lo condujo al cuarto de baño. Allí le lavó la cara, eliminó —con una toallita húmeda— las últimas legañas de sus enrojecidos ojos y le quitó la baba que aún permanecía, reseca, a ambos lados de la barbilla.
A continuación, le peinó los cabellos, las patillas y las cejas. Por fin, le suplicó que orinase antes de salir de casa, no fuera a ser que se lo hiciese encima mientras dormitaba en clase, allí delante de todos.
Tras abrir la puerta del domicilio, Marina logró, mediante un rápido y preciso zarpazo, arrebatar a su hijo la consola portátil de entre las manos y la introdujo, con firmeza, en el bolsillo de su bata de seda perlina. Él protestó con un balbuceo gimoteante pero no opuso ninguna resistencia.
Antes de despedirlo, mientras le subía la cremallera de la bragueta, que llevaba abierta de par en par, le dijo: ¡Ay, Fermín, hijo mío...! No quiero ni pensarlo... ¡Qué bochorno tan grande si alguno de tus alumnos llegara a enterarse de lo que haces con esas dichosas maquinitas que les estás requisando!
EPÍLOGO
En uno de los «Encuentros», el primero al que asistí, que organizan Mª José Barriga y Carlos del Olmo todos los años en la bella casa y en el cuidado huerto-jardín de Ampudia, tenía como tema monográfico (en la estancia conocida como «Sala de las Hostias», y no explico por qué se llama así; preguntádselo a ellos): «Monólogos».
Me invitaron a participar. Opté por entregar los tres primeros relatos fotocopiados, para que los leyeran el medio centenar de asistentes, mientras yo, por mi parte, también los leía en voz alta (obvié el cuarto relato, «Tecnoludopatía», para no resultar pesado). Cuando me tocó el turno de intervenciones, como había tomado antes un vermú, de esos que con tanto esmero prepara Carlos, me relajé y creo que los leí mejor de lo que había pensado. Despacio y vocalizando. Los vermús que me preparaba Carlos eran verdaderamente milagrosos.
A continuación, pedí a los asistentes que votaran cuál de los tres les había gustado más. No fue «Azoospermia», con el que había ganado, sino «Luna de enero». Después me enteré que había por allí varios astrónomos, astrofísicos y gente pero que muy variopinta, de todos los saberes habidos y por haber. Creo, para mis adentros, que «Luna de enero» ganó a «Azoospermia» porque estaba Selene por el medio y ell@s, l@s astrónom@s, decidieron el empate, virtual, que había entre los dos primeros relatos. «La contrahecha» quedó muy descolgada, que estimo mucho este relato que escribí, aunque es muy «duro»; en términos ciclistas casi llegó "fuera de control".
Lo que más me impresionó de todo el acto fue cuando un nonagenario salió a la palestra. Allí, nervioso pero firme, recitó sin apunte alguno, de un tirón, 'El monólogo de Segismundo' del drama, propio del Barroco, escrito por Calderón de la Barca y estrenado en 1636: «La vida es sueño». Por no decir tod@s, cada un@ de nosotr@s llevaba "chuletas" o leía su texto directamente. El nonagenario fue a pecho descubierto como un antiguo carabinero que fue. Un verdadero portento de memoria a su edad. Le admiro, aún, porque ya va para centenario y aunque tiene achaques propios de tan provecta edad (marcapasos, hipoacusia, mareos y algunas otras cosas más, todas menores) sigue manteniendo aquella memoria prodigiosa.
Me emocionó también escucharlo (el monólogo de Segismundo) porque hacía muy poco que había fallecido un antiguo y gran amigo mío, aunque, como fuimos cada uno por nuestro lado, sólo nos veíamos cuando yo iba a verle actuar. Entraba al camerino, tras la función teatral, y nos dábamos besos y abrazos. Y recordábamos los viejos tiempos cuando trabajábamos en el "Hospital Psiquiátrico de San Juan de Dios" de Palencia e íbamos juntos a hacer terapia de grupo (psicodrama freudiano) a Madrid. Nunca sacó el carnet de conducir. Me enseñó a beber absenta, bebida que yo no conocía hasta entonces, en el «Largo Adiós» de Valladolid. En la terapia de grupo contábamos nuestras vidas. Él sabía parte de mi infancia, de mi adolescencia y los traumas psíquicos que padecí. Y yo también los suyos.
Dejó el Hospital Psiquiátrico para fundar el «Teatro Corsario». Hubiera sido un gran psiquiatra, no me cabe ninguna duda, pero prefirió seguir con su vocación de actor y director de teatro a pesar (ya tiene narices) de que padecía de rotacismo, que fue poco a poco limando, aunque algo se le notaba. Me refiero a Fernando Urdiales, el mejor director que ha tenido nuestra Comunidad Autónoma de Castilla y León en el último siglo, como así ha sido reconocido y galardonado por ello por todos y cada uno de los estamentos oficiales.
Fernando Urdiales hacía el papel de Segismundo, encerrado en una cueva por su padre, Basilio (el rey de Polonia), desde que nació, ya que al nacer provocó la muerte de su esposa, la reina Cloriene, y el oráculo y las estrellas le habían predicho que sería un rey malvado. Le vi actuar en 1995 o en 1996 (tengo mis dudas). Genial. La obra es muy difícil de representar, pero Fernando Urdiales y su gente (admirables todos los del «Teatro Corsario») se atrevieron con ella y triunfaron en todos los teatros de España donde fue representada.
Después de lo serio, sobrevino la fiesta, la conversación tumultuosa, las bromas, las risas, las ocurrencias, bajo las dos parras centenarias. Las tortillas de varios tipos, la empanada y los variados canapés, junto con unas copas de verdejo bien fresco me supieron a gloria bendita.
Tras las despedidas de rigor y cuando iba hacia mi domicilio pensaba gozoso: ¡Qué bien, pero qué de puta madre me lo he pasado!