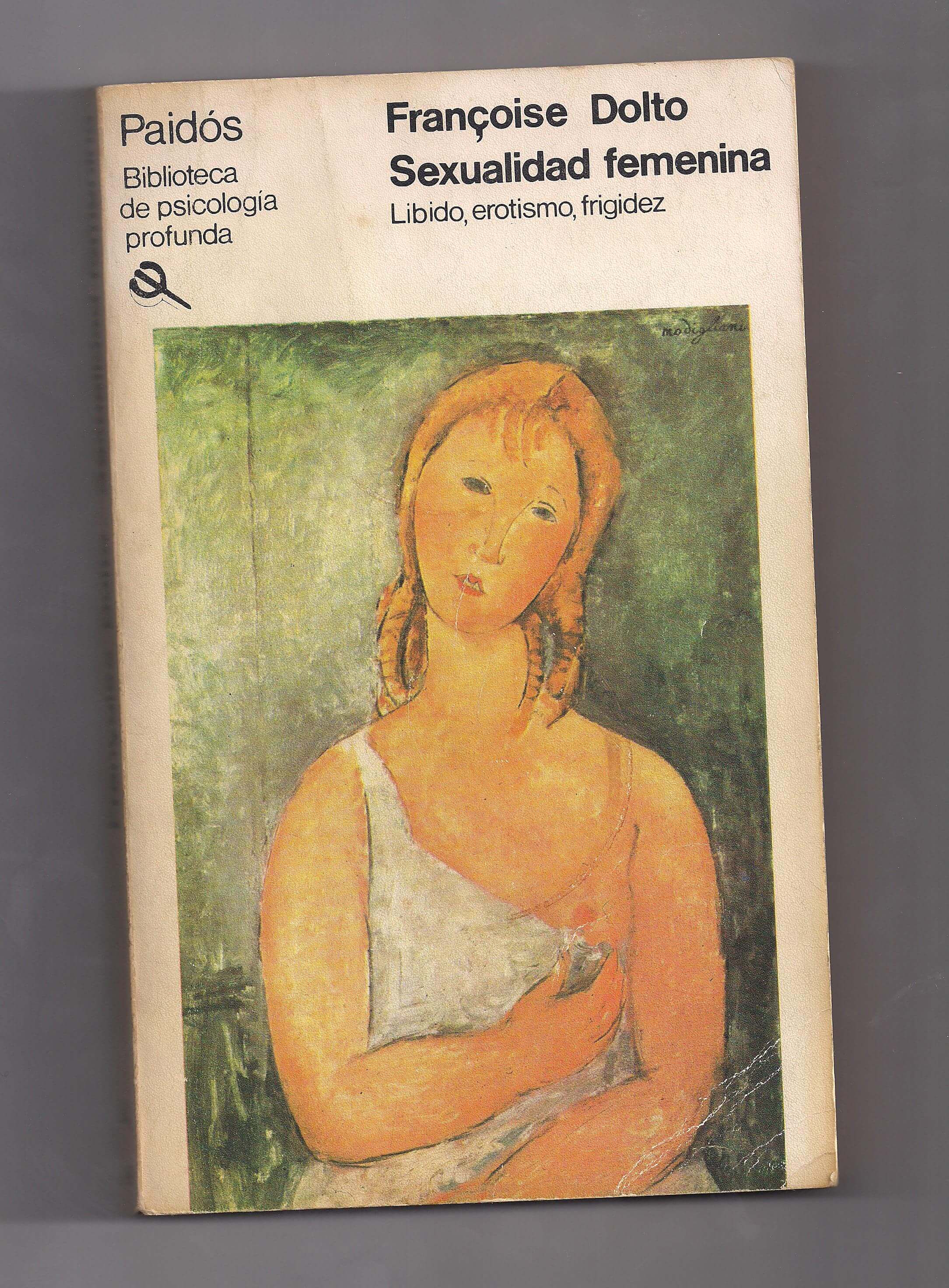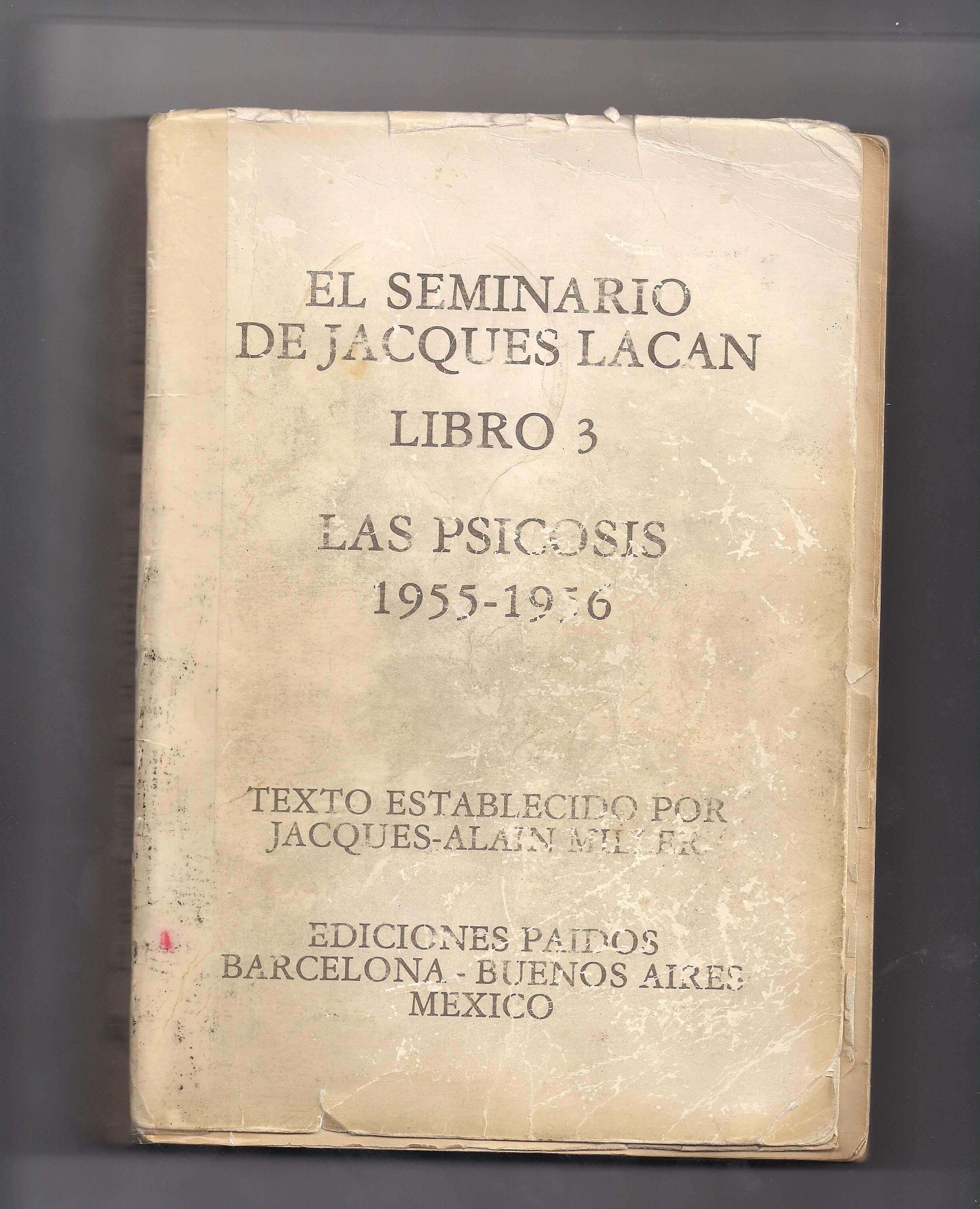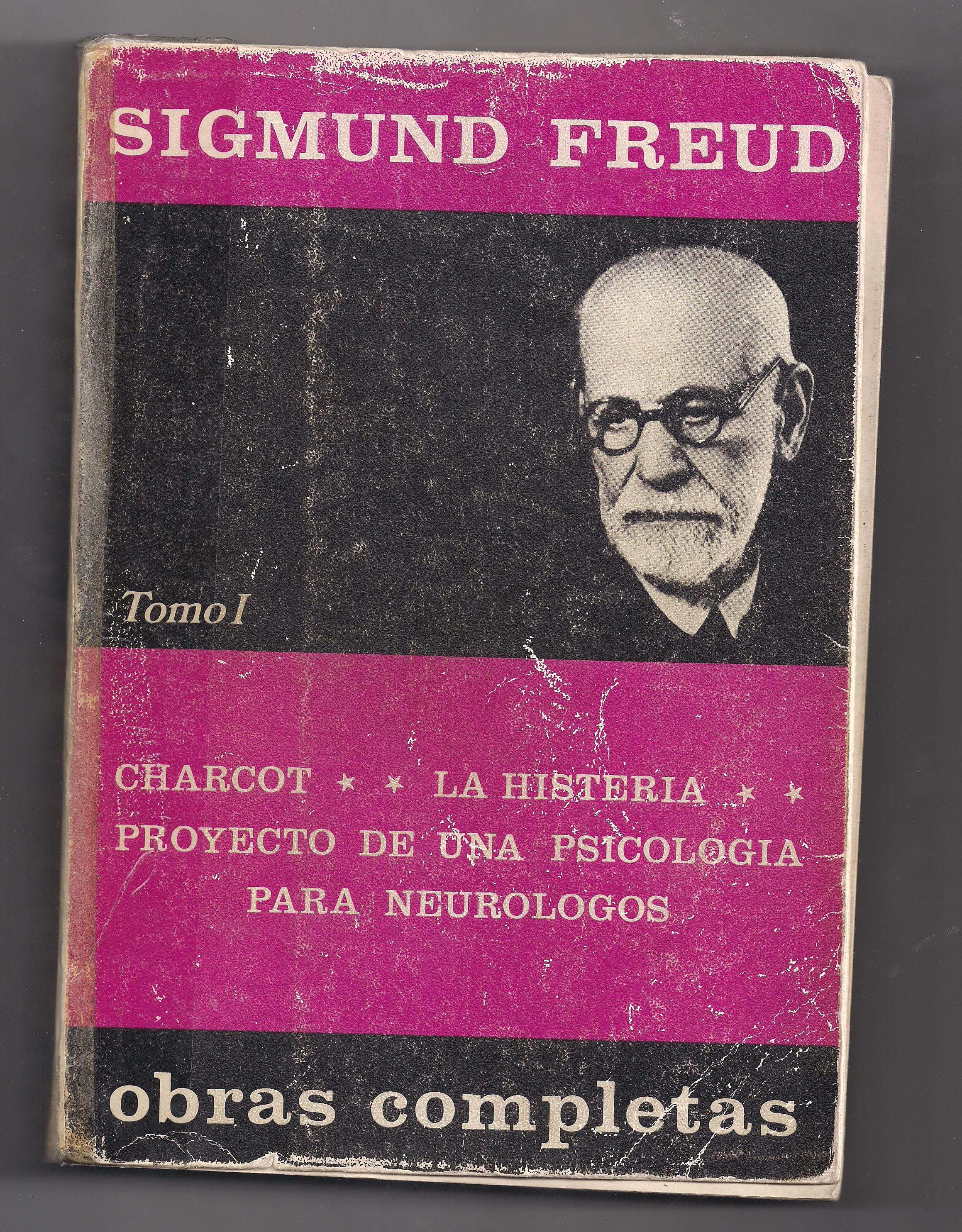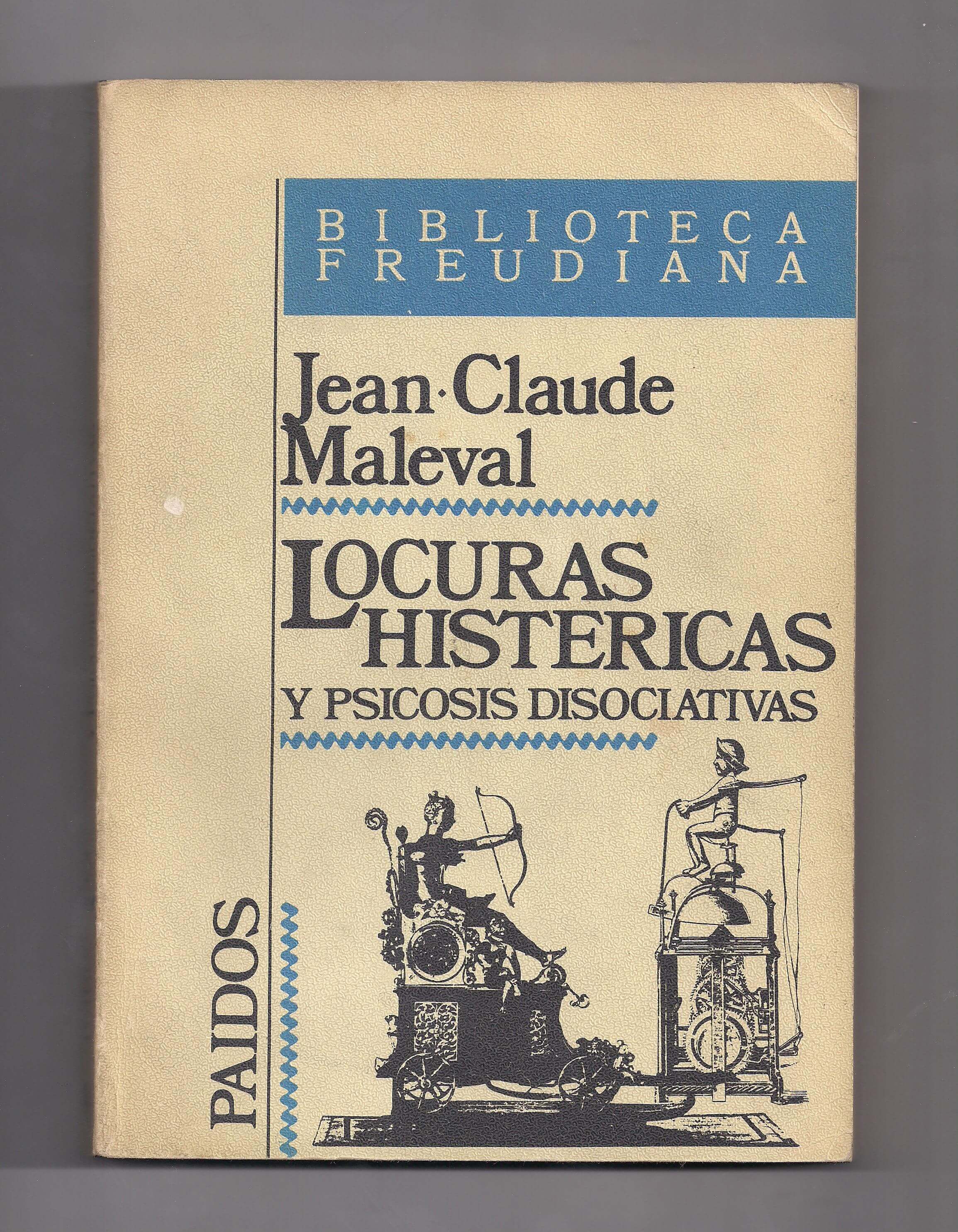EL PSICOANÁLISIS, LA HISTERIA Y LA MEDICINA (UN ESTUDIO SOBRE LA HISTERIA MASCULINA)

 M
M





INTRODUCCIÓN
He titulado «Psicoanálisis, histeria y medicina» la comunicación que traigo para clausurar esta nuestra V Jornada que celebra el Grupo de Estudios Psicoanalíticos de Castilla y León (GEP-CyL) con un doble propósito: primero, para rendir homenaje a Jacques Lacan, quien realizó una intervención en el transcurso de una mesa redonda que se celebró en el hospital parisino de la Salpêtrière y que, con el título de «Psicoanálisis y Medicina», había convocado el Colegio de Médicos parisino el día 16 de febrero de 1966, cuyo texto fue publicado posteriormente en el nº 1 de Lettres de l´Ecole freudienne (1). Y segundo, para ubicar la histeria como nexo de unión entre la Medicina y el Psicoanálisis, pues fue en la última década del siglo XIX cuando un médico, neurólogo, llamado Sigmund Freud, decidió prestar oídos a los sufrimientos que le relataban las personas que se encontraban afectadas de esta enigmática enfermedad, llamada histeria desde la antigüedad hipocrática, arrancándola, en este acto de escucha, del discurso médico, y fundando, en el mismo movimiento, el Psicoanálisis.
Aquellas geniales histéricas le fueron mostrando el tortuoso camino que conducía a las fuentes de lo inconsciente y Freud, poseído por un insaciable deseo de saber, dedicó toda su vida a recorrerlo una y otra vez, intentando desentrañar el enigma de esos dos constantes e inexorables sufrimientos que nos acompañan a los seres humanos desde la cuna a la tumba: la falta en ser y el dolor de existir.
El 16 de octubre pasado llamó mi atención una noticia publicada en el diario «El País» que se titulaba: «Una de cada cuatro operaciones para extirpar el apéndice en mujeres fértiles es innecesario». En ella se detallaba un estudio pormenorizado, realizado por un cirujano norteamericano, el Dr. David Flum, con datos procedentes de 85.790 pacientes operados de apendicitis entre los años 1987 y 1998 y que había sido publicado en el último número de JAMA (Journal of the American Medical Association). El artículo periodístico comenzaba así su relato: «El diagnóstico certero de la inflamación del apéndice (apendicitis) sigue siendo una asignatura pendiente. A pesar de los adelantos del diagnóstico por la imagen de la última década, las tasas de operaciones innecesarias no han disminuido y siguen siendo muy altas: un 9% en los hombres y un 23,2% en las mujeres. Ni las tomografías axiales computarizadas, ni los modernos aparatos de ultrasonidos (ecógrafos), ni la laparoscopia, desarrollados en los últimos 12 años, han conseguido mejorar este difícil diagnóstico».
Este cirujano, autor del estudio, indicaba que a pesar de la disponibilidad de todo un arsenal de nuevos y sofisticados métodos diagnósticos, que en teoría debieran muy eficaces para detectar la inflamación de este vestigio evolutivo, que según él no poseía ninguna función, en la práctica no habían conseguido mejorar absolutamente nada el diagnóstico. Se lamentaba, además, del alto coste económico derivado de estos errores diagnósticos y de su valoración en términos de salud, ya que algunos pacientes desarrollaban infecciones pélvicas y otras complicaciones intra o postoperatorias, finalizando con estas palabras: «Por las razones que sean, lo que prometía esta nueva tecnología diagnóstica no se ha visto cumplido».
La lectura de esta noticia en el periódico suscitó en mí esta pregunta: ¿Cuántas de estas intervenciones quirúrgicas innecesarias se hubieran evitado si, además de someter al paciente al muy diverso aparataje engendrado por la tecno-ciencia, hubiese habido alguien que se hubiera prestado a entablar un sereno diálogo con el sujeto enfermo, a escucharlo durante un rato, antes de tomar la decisión de operar? ¿La quinta parte? ¿La tercera parte? ¿La mitad? Imposible conocer la respuesta.
Pero lo que sí me indicó este concienzudo estudio estadístico es que las nuevas tecnologías, en quienes se han depositado por parte del discurso médico todos los anhelos diagnósticos y curativos, no van a detectar jamás la aflicción psíquica y el sufrimiento del sujeto histérico, sencillamente porque éste no puede ser incluido en el modelo fisioanatómico que guía los avances, por otro lado espectaculares, de la medicina contemporánea. Este sufrimiento del ser humano, del animal hablante, sólo puede escucharse. Para ello no es necesario ningún aparato tecnológico, pues es suficiente con el aparato con el que nos dotó la Madre Naturaleza, llamado auditivo, para acoger los decires del sujeto enfermo. De este modo nació el psicoanálisis; surgió como un método de escucha del sujeto del lenguaje que había sido excluido por el discurso científico y, mediante esta sencilla, pero nada fácil de manejar, herramienta (la escucha y la interpretación de los decires), incidir sobre el devenir de su ser, provocando con ello efectos terapéuticos.
UN CASO DE HISTERIA MASCULINA
Pero además, esta información periodística me hizo recordar una experiencia profesional que tuve mucho tiempo atrás, cuando me dedicaba al ejercicio de la medicina rural como Médico Titular de APD, que relataré a continuación.
Quiero aclarar, previamente, que por aquel entonces no existían los Centros de Salud, ni ningún sistema de guardias para la atención de las urgencias médicas. El médico rural tenía la obligación de residir en el Partido Médico (así se llamaba) del cual era titular y permanecer las 24 horas del día de presencia física en él, de modo que sus pacientes eran, a la vez, sus convecinos. Extraoficialmente, los profesionales titulares de partidos médicos colindantes se organizaban para sustituirse entre sí en caso de tener que ausentarse por la causa que fuere; también para pasar fuera algunos fines de semana.
Fue precisamente durante un fin de semana que me ausenté del pueblo cuando el Sr. X tuvo una fuerte abdominalgia, por lo que fue requerida la presencia del médico del pueblo de al lado, que me sustituía, y éste, ante la sospecha de que pudiera tratarse de un cuadro de abdomen agudo, decidió remitirle al hospital para que le practicasen unas pruebas, «complementarias». Realizadas éstas fue diagnosticado de apendicitis aguda e intervenido quirúrgicamente.
Cuando regresó a su domicilio desde el hospital fui a visitarle y tanto él como su esposa me contaron la peripecia: la noche del sábado de autos y tras haber cenado, se sintió de pronto mal, como mareado y muy inquieto por dentro, por lo que decidió salir a la calle y darse un paseo para tomar el fresco. Al poco tiempo de abandonar el domicilio, notó como un latigazo en la barriga, seguido de una sensación parestésica de cosquilleo y quemazón en sus partes pudendas. Alarmado por estos síntomas, volvió los pasos hacia su casa y se acostó en la cama. Cuando parecía que todo había pasado, he aquí que empezó a notar ganas de vomitar, hinchazón en el vientre y una sensación de ligera tirantez que se fue tornando cada vez más extraña y dolorosa, por lo que decidió llamar a mi sustituto, quien después de «manifestarle» (es decir, explorarle) le dijo que podía ser debido al apéndice, por lo que le remitió al servicio hospitalario.
Una vez allí, ni le «manifestaron» ni siquiera le preguntaron nada. El médico que le atendió se limitó a leer el informe que mi sustituto le había entregado y tras rellenar una gran cantidad de papeles, fue sentado en una silla de inválido y conducido por las diversas plantas del hospital donde le hicieron varias pruebas que «dieron» que tenía apendicitis, por lo que, sin más pérdida de tiempo, fue conducido al quirófano, donde le extirparon el apéndice.
Aproximadamente un mes más tarde, también un sábado por la noche, acudió a mi domicilio la esposa del Sr. X, quien me pidió que fuera con premura a su casa pues su marido se encontraba otra vez con los fuertes dolores de vientre. Una vez allí, encontré al Sr. X retorciéndose entre aullidos de dolor en el sofá del salón, el cual estaba abarrotado de familiares y vecinos, a los que con amable firmeza desalojé, excepto a su mujer, a quien encomendé la labor de ponerse junto a la puerta para impedir la intrusión de los curiosos que por allí merodeaban. A continuación, comencé a realizarle la exploración abdominal y el Sr. X, entre gemidos y con el rostro crispado por los dolores, me contó que le estaba sucediendo casi lo mismo que el mes anterior y, a continuación, me fue desgranando, con pequeñas variaciones, el cortejo de aquellos síntomas que terminaron dando lugar a la amputación de su apéndice cecal.
Al no detectar signos patognomónicos de una irritación peritoneal (existía tan solo un ligero timpanismo en la percusión y abundantes borborigmos en la auscultación), se me hizo evidente la existencia de una discrepancia radical entre el síntoma subjetivo relatado por el paciente (un dolor inaguantable en la barriga) y los signos objetivos que estaba hallando en la exploración física. Comencé, pues, a pensar si no me encontraría ante una histeria, sospecha que fue en aumento al detectar que la exploración del abdomen y la conversación concomitante habían resultado terapéuticas, pues al poco tiempo me informó que ya se estaba encontrando mejor, que estaba «más tranquilo» y que los dolores no eran tan fuertes. A esto añadiré que el analgésico que le administré a continuación, junto con una infusión de manzanilla que le había mandado preparar a su mujer, le hizo efecto casi instantáneo, mucho antes del tiempo requerido para que el fármaco llegase a su torrente sanguíneo.
Ya una vez libre del intenso dolor abdominal que le aquejaba, abandonó su posición de decúbito supino y se mostró dispuesto a seguir hablando, uniéndose, poco después, su esposa a la conversación. Ésta aportó un relato esclarecedor: desde que su marido se presentó a las últimas elecciones municipales, que se habían celebrado diez meses atrás, y salió elegido, su carácter había cambiado bruscamente. No parecía el mismo. Ella le notaba irritable, huraño, ensimismado, y, cuando bebía algo de alcohol, se ponía fuera de sí, daba golpes a las cosas en medio de juramentos y se mostraba verbalmente agresivo y amenazador con ella. Estos ataques de cólera la tenían atemorizada, hasta el punto que en más de una ocasión había pensado en coger los bártulos e irse a casa de su madre. Además, todo el rato se estaba quejando de dolores de cabeza, de mareos e inestabilidad, de quemazón al orinar, de temblor de manos y un sin fin de malestares. Ella le había dicho que acudiera a mi consulta, pero no la hacía ningún caso.
El Sr. X no la desmintió y, mirando fijamente al suelo, comenzó a sincerarse dando a su mujer la razón: desde que se le pasó la euforia del principio, cuando salió elegido como concejal, había entrado en un período de tristeza, de nerviosismo, de no saber qué hacer y cómo comportarse ante los demás, de no sentirse el mismo de antes; la mayoría de las noches se las pasaba dando vueltas en la cama deseando que amaneciera, se notaba más flojo físicamente en la realización de las tareas agrícolas, era raro el día que no tuviera malestares en algún lugar de su cuerpo y en ocasiones, sin ningún motivo, le daban unas ganas inmensas de llorar.
Llegados a esta altura del diálogo, el Sr. X comenzó a derramar abundantes lágrimas mientras se hacía un espeso silencio, sólo roto por hondos suspiros. Este episodio de llanto se continuó con la aparición de un aparatoso ataque de hipo. Le pregunté entonces qué era lo que pensaba del puesto que ocupaba en el Ayuntamiento como concejal de la oposición, respondiéndome que a veces sentía que no estaba preparado para ser concejal, que en ocasiones había meditado presentar la dimisión, pero a la hora de llevarla a cabo se había echado atrás, porque tendría que dar las explicaciones pertinentes a los compañeros de su candidatura política, a los que no podía fallar, ya que confiaban ciegamente en él.
A continuación, su discurso derivó en una serie de quejas contra el Sr. Alcalde, persona ya entrada en años (le doblaba en edad), de carácter iracundo y despótico, que gobernaba dictatorialmente la Casa Consistorial y que, según el Sr. X, la había tomado con él desde el primer momento. Le tenía francamente jodido. No faltaba ocasión para que le ridiculizase en las sesiones plenarias ante todos los demás, para que le hiciese de menos o le retirase la palabra cuando le tocaba intervenir y se consideraba una víctima inocente de su despiadado autoritarismo. La cara del Sr. X se había ido crispando de nuevo, pero esta vez ya no era por el dolor, sino por la ira; el odio que profesaba al Sr. Alcalde en lo más íntimo de su ser podía leerse nítidamente en sus ojos.
Una vez que se hubo calmado de este ataque de animadversión, su mujer se fue a la cama a dormir, pues eran ya altas horas de la madrugada y todos los curiosos se habían esfumado mucho tiempo antes. Entonces, aprovechando que nos habíamos quedado solos, antes de despedirme, decidí interrogarle de nuevo acerca del episodio abdominálgico que le llevó a la mesa de operaciones.
Ante mi sorpresa, obtuve la confesión de que aquélla no había sido la primera vez que le había sucedido; ya en algunas ocasiones anteriores había tenido síntomas parecidos, aunque en un tono menor; eran sensaciones y dolores más suaves. No me había consultado porque creía que era debido a que comía con mucha ansia y se le indigestaba la cena. Por lo demás, al día siguiente de sufrir estas crisis ya se encontraba bien, libre de esos malestares. Cuando decidió llamar a mi sustituto aquel día fue porque ya no podía más, porque eran unos dolores horribles, mucho peores que los de un parto. Al escuchar esto último, de pronto algo se iluminó dentro de mí y, sin pensarlo más, le espeté:
—«Sr. X, ¿cuánto tiempo transcurrió desde que fue elegido concejal hasta que le pasó eso que me está contando?»
Esta pregunta le dejó boquiabierto, perplejo y sumido en un absoluto silencio; pasaron quizá dos o tres minutos, que a mí se me hicieron horas, al cabo de los cuales se levantó del asiento, comenzó a dar vueltas por la habitación como un autómata, suspiró largamente mientras en sus labios se dibujaba un rictus de amargura y, completamente ruborizado, me respondió:
—«¡Nueve meses!»
—«Sí…, le dije sonriendo, nueve meses embarazado de los problemas que le ha dado el salir elegido para el Ayuntamiento. Como no podía expulsarlos de otra manera, esa fue una forma de parirlos, de echarlos fuera. Aunque no fue un parto natural, se los tuvieron que sacar con cesárea…»
Una estruendosa risotada acogió mi interpretación chistosa de los hechos y como su risa me contagiara, estuvimos riéndonos a dúo un buen rato, como si fuésemos cómplices en la invención del chiste más gracioso del mundo. Pero el caso era que el chiste no era nuestro; su autor era el inconsciente, que suele aprovechar partes significantes de nuestro cuerpo para hacerse el gracioso, a veces de modo macabro. Cuando un psicoanalista escucha el chiste inconsciente que porta el sujeto y se lo comunica en el momento oportuno a éste, el síntoma histérico se evapora como por ensalmo y el sufrimiento se puede tornar alborozo.
Esto fue lo que sucedió aquella noche, en la que, debido a la excitación psíquica acumulada durante estos hechos que he relatado, no pude pegar ojo hasta que el sol despuntaba en la alborada, lo que, felizmente, me permitió recoger esta experiencia clínica en un cuaderno de notas que venía usando para registrar las incidencias más interesantes que se presentaban en mi quehacer clínico, cuaderno que me está sirviendo en estos momentos para realizar esta exposición.
Y como éste sigue mostrándome las notas manuscritas que redacté entonces, voy a proseguir con mi relato: unos tres meses más tarde, el Sr. X acudió a mi domicilio con aire misterioso y, casi cuchicheando, me dijo que deseaba consultarme acerca de algo penoso que le estaba sucediendo desde que fuera intervenido quirúrgicamente. Esta vez el problema no estaba en el apéndice vermiforme, sino en su apéndice viril, el cual se había quedado desde entonces como muerto, incapaz de moverse a pesar de todas las estratagemas ideadas por su propietario para que saliese de su desesperante y flácido letargo.
El Sr. X lo atribuía directamente a la apendicectomía, ya que con aquel apresuramiento que tuvieron los médicos para operarle, seguro que algo no salió bien; tal vez al cirujano, o a algún ayudante, se le fue la mano con las prisas y le cortó algún nervio importante para la erección. Decía encontrarse desesperado y quería saber mi opinión, aunque él ya había pensado pedirme que le remitiese otra vez al cirujano que le intervino para ver si aún podía hacer algo para que recuperase su potencia viril perdida; quizás le tuvieran que intervenir quirúrgicamente de nuevo para arreglar el desaguisado. Y si no se pudiera hacer nada, desde luego que no se pensaba quedar de brazos cruzados: acudiría a los tribunales para que condenasen al maldito equipo quirúrgico que le operó y se le resarciese económicamente por su virilidad mutilada.
Mientras tanto, su voz susurrante se había ido elevando de tono hasta alcanzar el grado de gritos encolerizados:
—«¡Me han quitado la hombría! ¡Me cago en la madre que los parió! ¡Sinvergüenzas! ¡Hacerme a mí esta canallada! ¡Lo van a pagar caro! ¡So cabrones! ¡Si a mí me han cortado el nervio, yo les voy a cortar a ellos el cuello!».
Ante el cariz que estaba tomando el asunto se me pasó por la cabeza el acceder a su petición, rellenar un P-10 y quitarme «el muerto» de encima; así aprenderían quienes le operaron que no se debe intervenir a la ligera, que hay que hablar antes con los enfermos. Pero recordé que Jean Martin Charcot, maestro de Freud en cuestiones de histeria, decía algo así como que el encuentro de un enfermo atacado de manía operativa pasiva y un médico que padeciera la dolencia contraria, es decir, la manía operativa activa, era una mezcla que podía terminar en lo peor. Además, yo era su médico de cabecera y mi responsabilidad era ayudarle en todo aquello que estuviera en mis manos. Así es que le indiqué que bajase el tono de su voz y que procurase serenarse, pues su problema a mí me parecía que podía tener alguna solución.
Al escuchar estas últimas palabras se fue tranquilizando y se quedó callado, mirándome con ojos expectantes. Entonces le informé que, por lo que me había contado hasta ese momento, su impotencia era de origen psicológico pues, que yo supiera, a la altura que tenía la cicatriz postoperatoria no pasaba el nervio que intervenía en la erección del pene; a continuación le aseguré que, en mi opinión, todo el asunto provenía del traumatismo psíquico, del enorme susto que debía haber sufrido con una operación quirúrgica tan sorpresiva. Se quedó pensando un rato mis palabras y a continuación, con los ojos bañados en lágrimas, me suplicó que le ayudase, que le diera algún medicamento para que «eso» resucitara, porque él no podría seguir viviendo sin ser un hombre; o volvía a ser un hombre hecho y derecho o se pegaría un tiro; pero antes de matarse, se llevaría por delante a más de un hijo de puta de médico. Y añadió a continuación: «No me estoy refiriendo a usted, Don Alfredo»
Tras otro buen rato de escuchar sus quejas, le prescribí un placebo (un polivitamínico efervescente, pues las burbujas suelen hacen milagros) y cuando le entregué la receta, además de decirle que tomase una en el desayuno y otra después de cenar, se me ocurrió decirle:
—«¡Ay, Sr. X! ¡Vaya cantidad de problemas que le están dando la política y este jodido Ayuntamiento, que ahora le están impidiendo realizar el ayuntamiento carnal!»
Creo que no cogió al vuelo el juego de palabras, porque ignoraba la locución por mi expresada en el chiste que le propuse, pero esbozó una ligera sonrisa con aire de resignación.
Dos semanas más tarde, se presentó el Sr. X en mi consultorio feliz y sonriente como un niño con zapatos nuevos, llevándome de regalo dos perdices que había abatido bajo los disparos de su escopeta, y me hizo saber que su «membrum virile» había despertado de su letargo, que funcionaba a las mil maravillas y que había «cumplido» con su mujer dos noches a lo largo de la última semana. Entonces, me hizo la confidencia de que antes de este episodio de impotencia aguantaba muy poco durante el coito, que «se iba» a las primeras de cambio, pero que ahora, ante su sorpresa, duraba mucho más; tanto, que hasta su mujer se había quedado asombrada.
Aunque mi cuaderno prosigue suministrándome más notas acerca del Sr. X y de sus múltiples padecimientos, algunos verdaderamente originales, pongo ya punto final a este relato clínico que os he leído y pasaré a continuación a realizar algunas consideraciones.
LA HISTERIA MASCULINA
La primera cuestión que quisiera recalcar es la escasa bibliografía dedicada específicamente a la histeria masculina, el lugar un tanto marginal que ésta ocupa en la literatura psicoanalítica, pues aunque bien es verdad que dentro de la casuística de la práctica clínica su incidencia es menor que la histeria en las mujeres, no es menos cierto que no es ninguna rareza y que existe un buen número de hombres histéricos camuflado bajo otros diagnósticos. Como el vocablo mismo de histeria parece haberse convertido en algo malsonante, peyorativo e injurioso para quien lo recibe como diagnóstico, he aquí que ha sido materialmente barrido del lugar que, tan dignamente, venía ocupando dentro de las clasificaciones de los trastornos mentales.
En estos tiempos que corren y merced a los llamados «criterios operativos», la milenaria histeria ha sido fragmentada en un tráfago de síntomas, trastornos y diagnósticos en el que se han convertido las clasificaciones psiquiátricas actuales, haciéndola irreconocible, como puede comprobarse en las dos más pujantes de nuestra actualidad: la DSM-IV y la CIE-10. Pero, parafraseando a Charcot, el que la histeria no se encuentre ya en los manuales diagnósticos, eso no la impide existir ("Ça n'empêche pas d'exister», dijo).
Entonces, ¿dónde se encuentra escondida la histeria, la masculina en particular?
En mi experiencia clínica la he encontrado detrás de muchos trastornos corporales (junto con la angustia, que todo hay que decirlo) en los que no se apreciaba la existencia de una lesión orgánica objetivable, donde, a falta de un aparejo conceptual adecuado, que dé cabida a la incidencia del significante sobre el organismo viviente humano, su etiología se achaca a un inadecuado funcionamiento o disfunción de tal o cual órgano, sistema o aparato, por lo que poseen la denominación de «trastornos funcionales».
Además, la hallé tras las cefaleas en particular y en las algias de toda índole en general, incluyendo el llamado «dolor psicógeno» y alguna fibromialgia. A esto añadiré que también estaba tras los diversos trastornos ocurridos en la cavidad abdominal y del aparato digestivo, especialmente en las abdominalgias —como es el caso de nuestro Sr. X—, en los vómitos, la aerofagia, la diarrea, la dispepsia, el hipo y la disfagia. Agregaré a la lista la disfonía, la disnea y la tos irritativa; el llamado «síndrome de fatiga crónica» y el trastorno del equilibrio conocido como «vértigo postural paroxístico benigno» (VPPB), cuyo origen se atribuye a no sé qué danza de otolitos en los canales semicirculares del oído interno. Y en tantos otros trastornos sensoriales y locomotrices, sobre todo aquéllos sobrevenidos tras accidentes laborales o de tráfico, ante los que el/la médico y los diversos especialistas patinan, tanto en el correcto diagnóstico como en su efectivo tratamiento. Algunos los han denominado «neurosis de compensación o de renta», por el dinero que debe aportar el llamado Estado de Bienestar o la Mutua Laboral a estos enfermos, incapaces ya de trabajar y de amar.
Debido a la sordera congénita del discurso médico-científico y a que la histeria cuestiona este saber, el sujeto histérico va dando testimonio, uno a uno, médico a médico, de la presencia e insistencia del inconsciente en el ser humano. Es por eso por lo que estos pacientes histéricos van peregrinando de una consulta a otra, de un médico especialista a otro más, siendo sometidos a constantes y reiteradas exploraciones, incluyendo los últimos adelantos que la tecno-ciencia saca al mercado, algunas de alto coste económico y otras cuya aplicación no siempre es inocua. Dichos enfermos son conocidos en el argot de la parroquia médica como «pacientes de carpeta gruesa» (por la gran cantidad de papeles que hay en la carpeta que contiene su historial clínico).
En cuanto a los diagnósticos psiquiátricos, he hallado la histeria masculina tras los múltiples trastornos somatomorfos, tras la distimia o neurosis depresiva, tras el síndrome subjetivo del traumatizado craneal, tras los trastornos disociales del comportamiento, tras la ciclotimia, tras el trastorno mixto ansioso-depresivo, tras los diversos trastornos de ansiedad, tras trastornos adaptativos y reacciones a estrés grave, tras diversas fobias (que fueron llamadas por Freud «histerias de angustia»), tras las llamadas disfunciones de la esfera sexual (especialmente la impotencia, tanto la «coeundi» como la «erigendi» y, asimismo, en la «ejaculatio praecox»), tras la psicosis reactiva breve, la «bouffé» delirante y tras algunos cuadros psicopatológicos que remedaban una patología melancólica (la llamada «melancolización histérica», de un pronóstico, en mi opinión, avalada por mi experiencia clínica, nada halagüeño).
Los médicos antiguos apodaban a la histeria «la gran simuladora» debido al carácter proteiforme de sus manifestaciones clínicas, a su extraordinaria capacidad de reproducir —ellos pensaban que de modo consciente, con ánimo de engañar a la autoridad médica— cualquiera de las enfermedades conocidas, tanto físicas como mentales. Thomas Sydenham, considerado el mayor clínico del siglo XVII, famoso por sus descripciones clínicas (la corea minor lleva su apellido) y por la adopción de la corteza del quino (la quina) para el tratamiento del paludismo, que fue tan respetado que se le apodó «el Hipócrates inglés», declaró: «Hay pocas enfermedades de nuestra miserable naturaleza que no sean imitadas por la histeria»(2). Y Charles Laségue dejó escrito, en 1878, que «la histeria no ha sido definida nunca ni lo será jamás. Sus síntomas no son suficientemente constantes ni uniformes, ni su duración e intensidad son bastantes parejas como para poder encuadrar en un tipo, —aunque sólo fuese a título descriptivo— todas sus variedades»(3).
Pero quisiera reseñar que otro diagnóstico médico donde opino que se encuentra agazapada la histeria masculina es en la hipocondriasis o neurosis hipocondríaca (no me refiero aquí a la hipocondría verdadera o psicótica), y esto es debido a que si quien padece ciertos trastornos extravagantes es una mujer, no habría demasiadas dificultades en diagnosticar una histeria; pero si se trata de un hombre, la cosa cambia enormemente, y, con el beneplácito de todos, se dice que es un hipocondríaco.
No olvidemos que el término de «hipocondriasis» surgió como una alternativa diagnóstica de la histeria en el hombre. Según la teoría hipocrática y galénica la histeria era producida por las migraciones y las emanaciones vaporosas de un útero insatisfecho. Ya Platón en su Timeo escribió: «En las mujeres, lo que llaman matriz o útero es un animal dentro de ellas que tiene un apetito de hacer niños; y cuando permanece un tiempo largo sin fruto, este animal se impacienta y tolera mal ese estado; vaga por todas las partes del cuerpo, obstruye los pasajes del aliento, impide la respiración, sume en angustias extremas y provoca otras enfermedades de toda clase»(4). Como podréis observar, el útero insatisfecho era el órgano que metaforizaba, para la medicina de la época clásica, la insatisfacción propia del sujeto histérico.
Entonces, al carecer el hombre de «hystera», de útero, médicamente se pensó que quien producía los desarreglos en él eran ciertas sustancias nocivas segregadas por otro órgano interno: el bazo, órgano asaz misterioso que se encuentra escondido en las profundidades del hipocondrio izquierdo. De ahí proviene el nombre de hipocondriasis, del lugar anatómico donde se encuentra alojado el bazo. Ésta fue considerada como la versión masculina de la histeria en las mujeres y el mismo gran Sydenham escribió: «la hipocondriasis… es histeria como un huevo se parece a otro»(5).
LA HISTERIA Y LA MEDICINA
Aunque haya pasado mucho tiempo desde entonces, y nos ufanemos de vivir en el siglo XXI, el siglo que conocerá el desarrollo imparable de la biomedicina genómica y proteómica, la inercia del palimpsesto donde se inscribe el orden imaginario prosigue su andadura y el médico, sobre todo si es hombre, no dejará de estar afectado y enceguecido por ella.
El/la médico/a, cada vez más, será educado/a durante su formación universitaria en los secretos moleculares que la ciencia y la tecnología van desentrañando de lo real del organismo viviente humano. La ingeniería genética, la biología molecular y la bioquímica serán las puntas de lanza de este avance prodigioso.
Pero mucho me temo que esta misma enseñanza a los futuros practicantes sea (ya lo es) en detrimento del estudio de otros dos cuerpos que hacen uno con el anterior: el cuerpo del universo simbólico significante donde ese organismo va a ser capturado (no es otra la acepción de «sujeto» en psicoanálisis: éste es un efecto del significante y como tal, está sujetado al orden simbólico) y el cuerpo imaginario, precisamente el cuerpo que se encuentra afectado en el sufrimiento propio de la histeria. Es por eso por lo que gráficamente se dice que el significante «muerde» el cuerpo real en el caso de las enfermedades psicosomáticas y el cuerpo imaginario cuando se trata de la histeria. Así es que los significantes que constituyen el orden simbólico, en el cual nos hallamos insertos en tanto hablantes, producen efectos de cizalla tanto en lo real como en lo imaginario de nuestros cuerpos.
Cuando el/la estudiante salga graduado de la Facultad y ocupe el lugar del/la médico/a, ese lugar de saber supuesto, se verá confrontado con esos tres cuerpos —real, imaginario y simbólico— y no sólo con el primero. Y si es honesto, reconocerá que todo lo que aprendió sobre las entrañas mismas del funcionamiento del organismo humano es un saber insuficiente, que se queda claramente cojo, porque de los otros dos cuerpos, el del imaginario y el del simbólico, no sabe absolutamente nada. Pero no porque los ignore dejarán de estar allí, incidiendo tercamente presentes, en todos y en cada uno de los pacientes que acudirán a consultarle.
El animal humano está afectado de inconsciente por el hecho de estar sometido al lenguaje y sus leyes. Este orden simbólico (la concatenación del sistema significante), sin embargo, presenta una oquedad, una falla en su estructura misma, que no le permite responder a las cuestiones últimas del ser, que no son otras que las relativas al sexo, a la muerte y a la existencia. Entonces el sujeto va a sufrir las consecuencias de los enigmas planteados para él en esa oquedad opaca de su estructura fundante misma (¿Qué es tener un sexo? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es un padre? ¿Qué es ser? ¿Qué soy, hombre o mujer? ¿Estoy vivo o muerto? ¿Qué es gozar de la vida? ¿Qué es existir?), precipitándose en la neurosis y poniendo su cuerpo, en el caso específico que estamos tratando de la histeria, como el lugar privilegiado donde la respuesta fallida a esas preguntas se inscribirá a modo de trazo unario dejado por la acción del bisturí sobre la carne.
Las cicatrices de todo tipo, sobre todo abdominales, que suelen portar los/las histéricos/as y que, a veces, ofrecen orgullosos a la mirada de los demás, suelen ser producto de malos encuentros con médicos demasiado intervencionistas que van con el bisturí por delante con la idea simple de que «muerto el perro, se acabó la rabia»; ignoran que ese perro sólo es un efecto de la rabia, y que matándole no solucionan ésta.
Veamos qué nos dice John C. Nemiah, profesor de psiquiatría de la «Harvard Medical Schooll» de Boston (Massachusetts) en un texto psiquiátrico americano ya clásico —el Tratado de Psiquiatría de Freedman, Kaplan y Sadock— acerca del dolor histérico (se refiere a pacientes femeninas): «Sea cual fuere su origen, el dolor histérico es común y puede afectar a cualquier parte del cuerpo. Un lugar muy frecuente es el abdomen, lo que ha conducido a frecuentes diagnósticos equivocados y a muchas intervenciones quirúrgicas innecesarias. De manera típica, un primer ataque se presenta durante la adolescencia y conduce a la extirpación del apéndice, que después, por el análisis patológico, resulta ser normal. Las repeticiones posteriores de dolor abdominal son interpretadas como resultado de adherencias, de quistes ováricos o de colecistitis. Con cada ataque se lleva a cabo una nueva laparotomía, lo cual deja a la paciente, en la edad media de la vida, sin los órganos abdominales no indispensables, y con un abdomen lleno de cicatrices, que ha recibido el nombre de «abdomen campo de batalla». No solamente es la ignorancia del médico sobre el dolor histérico lo que produce este tipo de curso clínico, sino que la propia paciente contribuye al problema […] A mayor abundamiento, se hace evidente en algunas pacientes que sus síntomas y su conducta son, en realidad, demandas no demasiado sutiles de intervención quirúrgica, o por lo menos, cuando esto no es del todo evidente, queda claro que la paciente no opone ninguna objeción a ser intervenida una y otra vez»(6).
Esta verdadera pasión que muestran por el bisturí algunos sujetos, como modo patológico de resolver sus conflictos psíquicos, se ha venido llamando «escalpelofilia»; pero que yo sepa aún no se ha dado nombre a la pasión de esos titulados médicos que, para resolver los suyos, aquejan la manía contraria, es decir, la de operar a toda costa y con la mayor entrega en la faena. Charcot, con su fino olfato clínico, ya vio en ellos un peligro para los histéricos.
En cada cicatriz de ese abdomen «en campo de batalla» se puede leer la respuesta, reiteradamente fallida, que la medicina quirúrgica da a estas preguntas últimas que el ser hablante se hace sin saberlo. En cada cicatriz se puede ver el paradigma del significante mortificando el cuerpo humano merced al acto quirúrgico.
Una cuestión que me gustaría reseñar es que uno de los refugios que la histeria ha encontrado en nuestros días es en aquella medicina que promete, armada con un aparataje espectacular, la modificación corporal a demanda del sujeto. Actualmente estamos asistiendo a una proliferación de clínicas donde la cirugía llamada «estética» campa por sus respetos. Ya no es una cirugía que trata de salvar la vida o de anular o disminuir la enfermedad, sino una cirugía cosmética.
Una parte, nada desdeñable, de los sujetos que acuden a estos «Centros de medicina estética» (y cuya proporción estadística es de un 80% de mujeres y un 20% de hombres) está constituido por histéricos sedientos de poner su cuerpo para que se lo modifiquen, para que se lo adapten a la figura ideal de un cuerpo pleno y sin fisuras, de un cuerpo bello y siempre joven; falo imaginario excelso e incorruptible. Acuden a la tecno-ciencia pidiendo que les quiten de encima ese cuerpo deleznable, lleno de faltas y de sobras; cuerpo sexuado insoportable, sometido a la enfermedad, a la decrepitud y a la muerte; carne real que envejece y que se comerán finalmente los gusanos.
Efectivamente, les modificarán la imagen, la apariencia, mediante las intervenciones quirúrgicas más asombrosas, pero estas personas llevarán una existencia fallida, falsa, basada enteramente en el parecer, no en el ser; existencia que se cimentará sobre lo ilusorio de aquellos reflejos que el espejo nos devuelve, sobre la frondosidad pululante del cuerpo imaginario. Porque el sujeto histérico parece hombre o mujer, pero no es ni lo uno ni lo otro y, paradójicamente, es los dos a la vez. Esta peculiaridad fue captada genialmente por Freud, quien, sirviéndose de apoyo en las especulaciones fliessianas (de W. Fliess), lo denominó «bisexualidad psíquica».
SIGMUND FREUD Y LA HISTERIA MASCULINA
Y ya que aparece Sigmund Freud en mi discurso, os contaré que éste tenía que presentar ante la Sociedad Médica de Viena un informe de lo que había aprendido durante su viaje de estudios de postgrado por los hospitales de París y Berlín; era la contraprestación del dinero que se le había otorgado como beca. Así que el 15 de octubre de 1886, un mes después de haber realizado su anhelado enlace matrimonial con Martha Bernays, leyó el trabajo titulado «Histeria en el hombre». En él reseñaba un caso de histeria traumática masculina que había atendido en el hospital de la Salpêtriére, la de un hombre que se había caído de un andamio.
Esta conferencia, que presentaba a Charcot y su clasificación de los síntomas histéricos, tuvo una fría acogida y durante la misma Theodor Meynert —que había sido su maestro de psiquiatría durante la carrera y que terminó confesando a Freud, en su lecho de muerte, que él mismo era un ejemplo de histeria masculina— le desafió a que encontrase en Viena el caso de una histeria masculina que presentara los síntomas que Charcot había descrito. Afanosamente, Freud intentó encontrar un caso apropiado para una nueva exposición clínica ante la Sociedad Médica, pero siempre que lo hallaba, los médicos del Hospital General de Viena, de quienes dependía el uso de ese material para la demostración, le negaban la autorización.
Cuenta Freud en su «Autobiografía» que aunque alegaba ante los médicos de las salas donde había encontrado algún hombre histérico que no pedía la aceptación de sus diagnósticos, sino sólo que le dejasen el material clínico, ninguno se lo permitió; incluso un viejo cirujano llegó a poner en duda sus conocimientos en lenguas clásicas, exclamando al oírle: «Pero ¿cómo puedes sostener tales disparates? Hysteron (sic) quiere decir útero. ¿Cómo, pues, puede un hombre ser histérico?»(7).
Pero Freud no se amilanó y finalmente, gracias al joven laringólogo Dr. von Beregszászy, logró encontrarlo fuera del Hospital General y el «Caso de Augusto P.», afectado de una hemianestesia histérica postraumática, fue presentado ante la Sociedad Médica el 26 de noviembre de 1886. Dicho caso clínico fue publicado ese mismo año en la revista Wiener medizinische Wochenschrft con el título de "Observación de un hemianestesia de primer grado histérica (Aportaciones a la causística de la histeria".
Pero parece ser que Freud se quedó desfondado y se le quitaron las ganas de bregar con la histeria masculina, porque siempre que apoya sus teorizaciones con ejemplos clínicos, su protagonista es ineluctablemente una mujer. Es a partir de los tratamientos de mujeres histéricas que va a poner su teorización acerca de la etiología de la histeria.
Su hipótesis inicial es que ésta se produce por la acción un traumatismo sexual sufrido de modo pasivo durante la infancia, teoría que va a ir abandonando a lo largo del verano de 1897. En su carta del 21 de septiembre le escribirá a su «otro de Berlín» —Wilhem Fliess— lo siguiente: «Y ahora quiero confiarte sin dilación el gran secreto que se me puso en claro lentamente en los últimos meses. No creo más en mi neurótica»(8). Quiero aclarar que «su neurótica» no era ninguna enferma, sino el apodo que Freud daba a su teoría de las neurosis.
Es a partir de entonces cuando comenzó a decantarse a favor de una teoría del fantasma, o lo que es lo mismo: que el traumatismo sexual vivido pasivamente y con displacer en la niñez no se produce en la realidad material sino en lo que él va a denominar «realidad psíquica».
No va a ser hasta después de la I Guerra Mundial, durante la celebración del Quinto Congreso Psicoanalítico de Budapest, en septiembre de 1918, cuando este tema de la histeria masculina se retome, aunque de modo tangencial, en las comunicaciones presentadas tanto por Freud como por sus discípulos Sándor Ferenczi, Karl Abraham y Ernst Simmel sobre el tema de las neurosis de guerra, que fueron reunidas en el volumen Zur Psychoanalyse der Kriegsneurosen ("Sobre el psicoanálisis de las neurosis de guerra"), publicado en 1919.
Aunque no se ponían demasiado de acuerdo y consideraban que las neurosis de guerra debían ser consideradas como neurosis traumáticas, con rasgos diferenciales de las neurosis comunes en épocas pacíficas, todos los ponentes eran hombres y la palabra histeria aplicada a aquellos esforzados soldados que se habían jugado la vida en las trincheras era un poco fuerte. Pero Ferenczi, que, como siempre, no se cortaba un pelo, tituló su intervención «Dos tipos de neurosis de guerra (histérica)».
Poco tiempo más tarde, al comienzo del capítulo II de su texto Más allá del principio del placer, publicado en 1920, Freud retomará el «oscuro y sombrío tema de la neurosis traumática»(9) escribiendo lo siguiente: «El cuadro de la neurosis traumática se acerca al de la histeria por su riqueza en análogos síntomas motores, mas lo supera en general por los acusados signos de padecimiento subjetivo, semejantes a los que presentan los melancólicos o hipocondriacos, y por las pruebas de una más amplia astenia general y un mayor quebranto de las funciones anímicas»(10).
Pero no es en la filiación histeria viril-neurosis de guerra donde Freud renovó su investigación de la histeria en el hombre, sino en dos casos extraídos, uno de la historia de la demonología (el pintor bávaro Cristóbal Haizmann) y el otro, de la historia de la literatura (el escritor ruso Fedor Dostoyevski). Del primero tratará en su artículo “Una neurosis demoníaca en el siglo XVII”(11), publicado en 1923; y del segundo se ocupará en «Dostoyevski y el parricidio»(12), que publicó, a modo de introducción a una nueva versión de Los hermanos Karamazov, un lustro después.
No quiero extenderme en la descripción de estos dos textos, cuyo estudio abordaremos en nuestro «Seminario de Textos de Freud» del GEP-CyL el próximo año, pero sí deciros que, en ambos casos, Freud carga mucho las tintas sobre la sobredeterminación estructural del odio que el hijo profesa por el padre, así como la cobardía frente a él, hasta el punto de definir el ataque histérico como «un autocastigo por el deseo de muerte contra el padre odiado»(13). Este ataque tiene entonces un valor punitivo, por el deseo parricida experimentado por el sujeto, que le va a colocar en una posición masoquista y cuyo mecanismo sería el siguiente: «Querías matar al padre, a fin de ser tú mismo el padre. Ahora eres el padre, pero el padre muerto»(14). Identificación pues al padre muerto en el retorno de lo reprimido que impone el síntoma histérico en el hombre. Para Freud, Fiódor Dostoyevski no era un epiéptico verdadero (a pesar del modo tan correcto que relata el escritor un ataque en su obra El príncipe idiota) sino un histero-epiléptico.
No hay en estos casos una promoción del padre muerto como significante-amo, tal como sucede en la estructuración de la neurosis obsesiva, sino una identificación con él, cuestión muy diferente. Identificación con el padre odiado y muerto según el deseo del hijo que, cuanto más le odia más ese odio se vuelve en su contra por la vía del síntoma. Como se trata de una identificación dentro de una dialéctica imaginaria narcisística, los síntomas histéricos se instalarán sobre una «anatomía imaginaria».
Al contrario de lo que sucede en la histeria femenina, donde la identificación imaginaria al padre se realiza por la vertiente del amor, el histérico masculino evita el enfrentamiento con el padre en el odio, en un intento de resguardarse de la castración y de la angustia que ésta conlleva. Volvamos ahora la vista atrás para recordar que el Sr. X, en un momento dado de su discurrir biográfico, se ve aupado a un lugar de respetabilidad social e incluso de autoridad moral. En ese nuevo lugar se va a topar con una de las figuras del padre imaginario, la del padre implacable, encarnado por ese Sr. Alcalde, quien por la edad podría ser su padre, que le ignora, le desprecia y le humilla ante sus convecinos; que no le reconoce como rival, que no le concede la palabra o se la quita. Este padre al que nuestro protagonista profesa un odio cerval, pero al que no se atreve a enfrentarse, le tiene tan jodido, le jode tanto, que acaba por provocarle un embarazo fantasmático, que terminará resolviéndose en la mesa de operaciones con las consecuencias ya conocidas: castración real de su apéndice vermiforme y castración imaginaria de su apéndice viril.
JACQUES LACAN Y LA HISTERIA
Como comencé mi intervención con un homenaje a Jacques Lacan, ya para finalizar ésta quisiera referirme de nuevo a él, pues en su ardua empresa de «retorno a Freud» nos aportó una nueva conceptualización de este delicado asunto de la histeria viril.
En sus clases del 14 y 21 de marzo de 1956, correspondientes a su Seminario Las Psicosis, que se han titulado «La pregunta histérica», Lacan rescata la observación de una histeria traumática masculina, realizada en 1921 por Joseph Hasler, psicólogo y psicoanalista de la Escuela de Budapest.
Se trata de un revisor de tranvía de 33 años de edad que un buen día al bajar del vehículo tropieza y se cae. Tras este incidente es trasladado a toda prisa a un hospital, donde le suturan una herida en el cuero cabelludo y le practican muchas radiografías, para estar seguros que no tiene más lesiones. Después de este accidente y de modo progresivo, comienza a presentar una serie de crisis, caracterizadas por la aparición brusca de un dolor a la altura de la primera costilla desde donde se irradia al abdomen. Estas crisis, que reaparecen con regularidad, terminan produciéndole pérdidas de conocimiento. Le examinan de nuevo y no encuentran ninguna explicación a lo que le sucede, por lo que tras diagnosticarle de histeria traumática le remiten a Hasler, quien le trata analíticamente. En su comunicación Hasler dice que el sujeto pone en juego durante dichas crisis fantasías inconscientes de embarazo y procreación.
Lacan va a destacar que la «estructura de una neurosis es esencialmente una pregunta»(15) y que el sujeto hace su pregunta neurótica, su pregunta secreta y amordazada, con su instancia imaginaria, es decir, con su yo. Para él la descompensación neurótica acaecida al paciente de Hasler, no fue provocada por el accidente en sí, como en un primer momento podría pensarse, sino que lo verdaderamente decisivo fueron los exámenes radiológicos que le practicaron en el hospital, las pruebas que le hicieron con aquellos misteriosos aparatos de rayos X.
Además, nos indica que toda la sintomatología que padece el sujeto, incluyendo sus fantasmas imaginarios, son un material que utiliza de modo significante para expresar una serie de preguntas, que se encuentran ubicadas en el nivel simbólico: ¿Quién soy? ¿un hombre o una mujer? ¿Soy capaz de engendrar? ¿Qué es ser una mujer?
Tras releer los síntomas que padecía «Dora» (la joven de dieciocho años que, aquejada de una petite hystérie, realizó un análisis fragmentario con Freud hace ahora 101 años(16) bajo esta perspectiva, nos hace observar que «nos encontramos ante algo singular: la mujer se pregunta qué es ser una mujer; del mismo modo el sujeto masculino se pregunta qué es ser una mujer(17). Lo que sucede es que esa pregunta (¿qué es ser una mujer?) tiene menos posibilidades de formularse en el hombre, pero si éste llega a formulársela, es idéntica. «El histérico y la histérica —nos dice Lacan— se hacen la misma pregunta. La pregunta del histérico también atañe a la posición femenina»(18). Finalmente, nos responderá a la pregunta que nos hacemos los clínicos de por qué la histeria afecta más al sexo femenino cuando nos dice: «Hay muchas más histéricas que histéricos —es un hecho de experiencia clínica— porque el camino de la realización simbólica de la mujer es más complicado»(19).
Esta complicación, a la que alude Lacan, deriva del hecho de que en el orden simbólico no existe un significante propio de la feminidad (sólo hay el de la madre), lo que va a impedir poder inscribir en lo inconsciente la relación sexual, la relación entre los sexos. En otras palabras, en lo inconsciente sólo existe el significante fálico para los dos sexos, significante derivado de la irrupción de la metáfora paterna en la economía subjetiva. Por lo tanto, los dos sexos tendrán que bregar y padecer de esta profunda hiancia presente en el orden simbólico al que se encuentran sujetos; falta fructífera, por otro lado, porque es en sus mismas entrañas donde nace el deseo.
Así es que todo sujeto, ya sea hombre o mujer, tendrá que afrontar esa verdad de la estructura en la que está inmerso: que la relación sexual no cesa de no escribirse. La pregunta histérica se constituye en la confrontación con esa falta. Las respuestas que pueda ir dando el sujeto, en el transcurso de una cura analítica, a esa verdad inscrita en lo real del orden significante, jalonarán los caminos que le conducirán del pretérito al porvenir.
***Conferencia de Clausura de la V Jornada del Grupo de Estudios Psicoanalíticos de Castilla y León (GEP-CyL) que, bajo el título de «Los psicoanalistas con la histeria», se realizó en Valladolid el 1 de diciembre de 2001. Una versión reducida de esta intervención fue expuesta por el autor en el «Espacio de Docencia de los Viernes» del Hospital Psiquiátrico «Santa Isabel» de León el día 19 de abril de 2002.
Publicada en el nº 4 de La Revista «Cuadernos de Psicoanálisis de Castilla y León». Junio de 2002.
BIBLIOGRAFÍA
(1) Lacan, J., Intervenciones y textos. Buenos Aires, Manantial, 1985, p.p. 86-99.
(2) Freedman, A.M., Kaplan H.I., Sadock, B.J., Tratado de Psiquiatría, tomo I, Barcelona, Salvat, 1982, p. 1.358.
(3) Israël, L., La histeria, el sexo y el médico, Barcelona, Toray-Masson, 1979, p. 15.
(4) Aristocles (Platón), Timeo, Madrid, Aguilar Ediciones, 1963, p. 51.
(5) Freedman, Kaplan, Sadock, Tratado de Psiquiatría, tomo I, p. 1.423.
(6) Ibídem, p. 1.359.
(7) Freud, S., “Autobiografía”, Obras Completas, tomo VII, Madrid, Biblioteca Nueva, 1972-1975, p,p. 2.765-2.766.
(8) Freud, S., Cartas a Wilhem Fliess (1887-1904). Carta nº 139. Buenos Aires, Amorrortu, 1994, p.p. 283-284.
(9) Freud, S., “Más allá del principio del placer”, Obras Completas, tomo VII, p. 2.511.
(10) Ibídem, p. 2.510.
(11) Freud, S., “Una neurosis demoniaca en el siglo XVII”, Obras Completas, tomo VII, p.p. 2.677-2.696.
(12) Freud, S., “Dostoyevski y el parricidio”, Obras Completas, tomo VIII, p.p. 3.004-3.015.
(13) Ibídem, p. 3.008.
(14) Ibídem, p.p. 3.009-3.010.
(15) Lacan, J., El Seminario. Libro III: Las Psicosis: 1955-1956, Barcelona, Paidós, 1984, p. 249.
(16) No está de más indicar aquí que Ida Bauer («Dora») sufrió un ataque de apendicitis en marzo de 1899, siete meses antes de comenzar el tratamiento analítico con Freud. A consecuencia de la apendicectomía padeció un trastorno en la locomoción que le hacía andar arrastrando el pie derecho. Consultados diversos reputados facultativos no encontraron explicación a este síntoma post-quirúrgico, o bien lo achacaron a una «peritiflitis» o a una supuesta «neuralgia ovárica derecha». Durante el análisis Freud averiguó que el ataque de apendicitis y la posterior intervención quirúrgica se produjeron nueve meses después de la famosa escena junto al «Sr. K» (Hans Zellenka) a orillas del lago Garda, e interpretó que «la supuesta apendicitis había realizado la fantasía del parto, utilizando para ello los modestos medios de que la paciente disponía: dolores y hemorragia menstrual». Paradojas del destino: Ida Bauer falleció, a los 62 años de edad, en el hospital Mount Sinaí de Manhattan a consecuencia de un cáncer de colon, la misma enfermedad que había matado a su madre.
(17) Ibídem, p. 244.
(18)Ibídem, p. 255.
(19) Ibídem, p. 254.