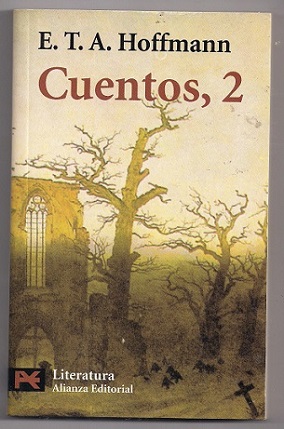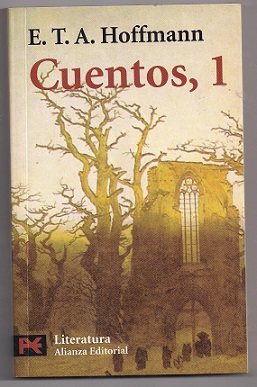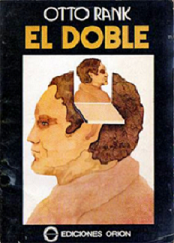LO SINIESTRO
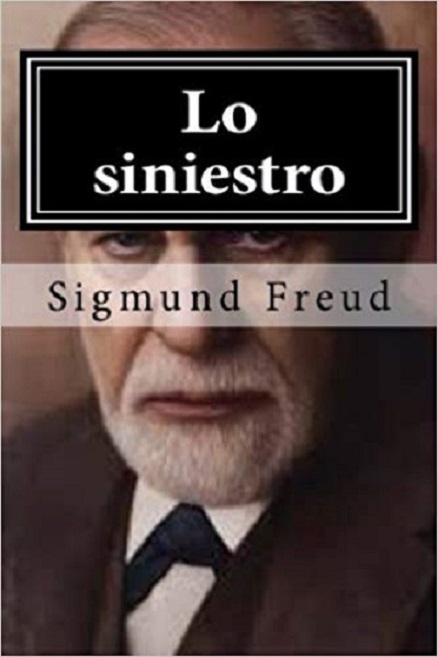

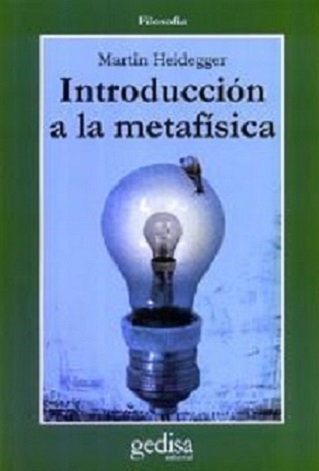

LO SINIESTRO (Das Unheimliche)
Este ensayo, también traducido como Lo ominoso, sobre el que he estudiado y escrito para este nuestro Espacio Escuela, fue publicado en la revista Imago (que fue creada en 1912) en tres entregas durante 1919. Posteriormente fueron agrupadas en un único texto. Sigmund Freud se propuso en él el emprender una investigación estética (considerando a ésta como la ciencia de las cualidades de la sensibilidad) a la luz de los conocimientos aportados por la doctrina psicoanalítica. Las llamadas exposiciones estéticas suelen preferir ocuparse de lo bello, de lo grandioso y atrayente, o sea de los sentimientos de tono positivo, pero desdeñan la referencia a los sentimientos contrarios, es decir, a los repulsivos y desagradables, como es el caso de lo Unheimlich, lo siniestro, que es un concepto próximo a lo espantable, a lo angustiante, a lo espeluznante. Comenta Freud que sólo conoce la disertación del psiquiatra alemán Ernst Jentsch sobre el asunto titulada «Sobre la psicología de lo extraño», que fue publicada en 1906, donde este autor señala que una dificultad en el estudio de lo misterioso obedece a que la capacidad para experimentar esta cualidad sensitiva se da de grado muy dispar en los distintos individuos.
Freud confiesa que él mismo tiene una particular torpidez al respecto porque desde hace mucho tiempo no había experimentado ni conocido nada que le produjese la impresión de lo siniestro —aunque posteriormente nos dará cuenta de dos anécdotas biográficas que le produjeron ese sentimiento, como ya os contaré—. Siguiendo a E. Jentsch afirma que la voz alemana unheimlich es el antónimo de heimlich y de heimisch (que significa íntimo, secreto, y familiar, hogareño, doméstico). Se le impone, pues, la idea de que lo siniestro causa espanto porque no es conocido, familiar. Pero, se objeta Freud mismo: no todo lo novedoso se torna espantoso y siniestro; es necesario que algo se agregue a lo nuevo y desacostumbrado para que cause esa impresión. Así es que se propone superar esa ecuación siniestro=insólito. Para ello intenta averiguar el sentido que la evolución lingüística ha depositado en el término unheimlich. Os adelanto que era un adelantado (valga la redundancia) en lingüística a Ferdinand de Saussure, a la Escuela de Praga y a Roman Jakobson, entre otros.
Tras rastrear la traducción de este término en diversas lenguas (latín, griego, inglés, francés, español, italiano, portugués, árabe y hebreo), vuelve a lengua alemana donde la voz Heimlich no posee un sentido único sino que pertenece a dos grandes grupos de representaciones bastante alejadas entre sí: se trataría por un lado de lo que es familiar, confortable, hogareño, íntimo, confidencial, y por otro de lo que está disimulado, de lo secreto, de lo oculto, de lo clandestino, de lo furtivo. En ocasiones pueden emplearse de modo equivalente. Le llama mucho la atención una nota que leyó de Friedrich Schelling que enunció algo completamente nuevo e inesperado sobre el contenido del concepto unheimlich que dice así: «Unheimlich sería todo lo que debía haber quedado oculto, secreto, pero que se ha manifestado».
A continuación, se propone pasar revista a las personas y cosas, a las impresiones, sucesos y situaciones susceptibles de despertar ese sentimiento de lo siniestro. Comienza por citar el texto de E. Jentsch donde se destaca que un caso por excelencia de lo siniestro es la duda de que un ser aparentemente animado, sea en efecto, no viviente y a la inversa: que un objeto sin vida esté en alguna forma animado, tal es la impresión que producen las figuras de cera y los autómatas. Uno de los procedimientos para evocar con facilidad lo siniestro mediante la narración literaria, dice Jentsch, consiste en dejar que el lector dude de si determinada figura que se le presenta es una persona o un autómata, maniobra de la que se sirvió Ernst Theodor Amadeus Hoffmann en varios de sus cuentos fantásticos. Esta observación, que a Freud le parece justa y acertada, se refiere sobre todo al relato titulado «El hombre de la arena», escrito en 1817, que forma parte de sus Cuentos nocturnos, donde hay una muñeca animada: Olimpia. Pero le parece que este no es el elemento responsable del efecto siniestro que produce el cuento, sino más bien otro tema que ocupa el centro de él, es decir, el tema del arenero, del “hombre de la arena”, un "coco"que arrancaba los ojos de los niños que no se dormían por las noches.
A continuación, Freud realiza una reseña muy general del cuento.
Después, nos indica que la experiencia psicoanalítica nos enseña que el herirse los ojos o perder la vista es un motivo de terrible angustia infantil, persistiendo este temor en muchos adultos puesto que el miedo por la pérdida de los ojos, el miedo a quedarse ciego, es un sustituto de la angustia de castración. Además, el castigo que se impone Edipo, el rey de Tebas, cuando se da cuenta del delito incestuoso que ha cometido, es sacarse los ojos de las órbitas con los broches del vestido de Yocasta (ahorcada) su madre y esposa, acto que no sería sino una castración atenuada, pena que, de acuerdo con la “ley del talión”, sería la única adecuada. Hay, pues, una sustitución mutua entre el ojo y el miembro viril. Así es que el carácter siniestro del «Hombre de la arena» vendría derivado del complejo de castración infantil. Los miembros separados, una cabeza cortada, una mano desprendida del brazo o pies que danzan solos tienen un carácter siniestro por este mismo complejo. En cuanto a la incertidumbre intelectual respecto al carácter animado o inanimado de algo que, según apunta Jentsch, sería necesaria para la producción del sentimiento de lo siniestro, Freud nos recuerda que los niños, en sus primeros años de juego, no suelen trazar un límite muy preciso entre las cosas vivientes y los objetos inanimados y les gusta tratar a los muñecos como si fueran de carne y hueso.
Pasa, a continuación, tras referirse a otra novela de E.T.A. Hoffmann: Los elixires del diablo, para tratar el tema del doble o del «otro yo», que fue investigado por Otto Rank en su texto El doble (es curioso que no mencione otro cuento de Hoffmann titulado también así, que escribió en 1819) que también considera siniestro: aparición de personas de idéntico parecido, transmisión de los procesos anímicos de una persona a otra (telepatía), identificación de una persona con otra de manera que pierde el dominio sobre el propio yo y coloca el yo ajeno en el lugar del propio —es decir, desdoblamiento del yo, partición del yo, sustitución del yo— y, finalmente, el constante retorno de lo semejante. Nos dice que el doble fue primitivamente una medida de seguridad contra la destrucción del yo y probablemente haya sido el alma «inmortal» el primer doble de nuestro cuerpo. Pero la idea del doble no termina en este protonarcisismo original puesto que más adelante se desarrollará una instancia particular que se opone al resto del yo, que sirve a la autoobservación y a la autocrítica, que cumple la función de censura psíquica y que conocemos como conciencia (no emplea aún el término Superyó). Asimismo, puede observarse en el caso patológico del delirio de autorreferencia paranoico cómo esta instancia se muestra aislada, separada del yo.
En el tercer capítulo, en una nota a pie de página, trata acerca del efecto que nos produce nuestra propia imagen cuando se nos presenta de modo inesperado. Narra, de modo autobiográfico, que una vez que viajaba en ferrocarril y que estaba sentado, solo, en un compartimiento del coche-dormitorio, cuando, al abrirse por una sacudida del tren la puerta del lavabo contiguo, vio entrar a un señor de cierta edad, envuelto en su bata y cubierto con su gorra de viaje. Supuso que se había equivocado de puerta al abandonar el lavabo que daba a los dos compartimientos, de modo que se levantó para informarle de su error, pero se quedó atónito al darse cuenta que el supuesto invasor no era sino su propia imagen reflejada en el espejo que llevaba la puerta de comunicación. Dice recordar —qué gracioso— que ese personaje le había sido profundamente antipático.
Para Freud la repetición de lo semejante también es siniestra. Refiere que cierto día, al pasear en una calurosa tarde de verano por las calles desiertas y desconocidas de una pequeña ciudad italiana, fue a dar a un barrio sobre cuyo carácter no tuvo ninguna duda pues asomadas a las ventanas y balcones de las pequeñas casas sólo se veía a mujeres muy pintarrajeadas, de modo que se apresuró a abandonar la callejuela tomando el primer atajo. Pero después de haber errado durante algún rato, se encontró de pronto en la misma calle, donde ya comenzaba a llamar la atención de las señoras. Su apresurada retirada sólo tuvo por consecuencia que, después de un nuevo rodeo, fuese a dar allí por tercera vez. Entonces cuenta que se apoderó de él un sentimiento que sólo podría calificar de siniestro y se alegró mucho cuando por fin logró encontrar la plaza de la cual había partido. Señala que esto es debido —la repetición de lo semejante— a la actividad psíquica inconsciente que se encuentra dominada por un automatismo o impulso de repetición.
Otro motivo de lo siniestro es el cumplimiento de los deseos y los «presentimientos» que casi siempre se producen, de modo regular, en los neuróticos obsesivos, como es el caso del «Hombre de las ratas» quien, cuando se recrudecieron sus trastornos mentales, acudió de nuevo a un balneario donde había estado anteriormente y había mejorado, no por el poder curativo de las aguas sino por sus escarceos amorosos con una enfermera que ocupaba una habituación contigua. Cuando pidió que le asignaran esa misma habitación, le informaron que ya estaba ocupada por un anciano profesor. Ernst Lanzer pensó: «¡Así lo parta un rayo!». Quince días después el anciano falleció víctima de una apoplejía. Creyó por ello que era vidente (capaz de predecir el futuro) y que tenía unas facultades mentales excepcionales. Llegó a estar convencido de que un deseo suyo había salvado la vida de su amada en dos ocasiones. Dice Freud que los neuróticos obsesivos contaban vivencias análogas: se encontraban con personas por la calle en las que hacía poco tiempo habían pensado, tenían intuiciones que posteriormente se cumplían y sobre todo, raramente se producían accidentes o fallecimientos sin que poco antes la idea de dicha desgracia hubiera pasado por su mente.
Una de las formas más extendidas y más siniestras de la superstición es el temor al «mal de ojo». Quien posee algo precioso, pero perecedero, teme la envidia ajena, proyectando en los demás la misma envidia (término derivado del latín ‘invidere’ o ‘indivia’) que habría sentido en el lugar del prójimo. Estos ejemplos se fundan en el principio que Freud denomina «omnipotencia del pensamiento» que es un resto de las etapas arcaicas de la evolución psíquica —sobreestimación narcisista de los propios procesos psíquicos frente a la realidad material.
Lo angustioso, lo siniestro es algo reprimido que retorna. Ésta es la esencia de lo siniestro, afirma. Entonces puede comprenderse que el lenguaje corriente pase insensiblemente de lo heimlich a su contrario: lo unheimlich, pues esto último, lo siniestro, no sería nada nuevo sino más bien algo que siempre fue familiar a la vida psíquica y que sólo se tornó extraño mediante el proceso de lo que denomina “represión”.
Muchas personas consideran siniestro en grado sumo cuanto está relacionado con la muerte, con los cadáveres, con la aparición de los muertos, los espíritus y los espectros. El axioma de que todos los hombres son mortales aparece en los textos de lógica como ejemplo por excelencia de un aserto general, pero nuestro inconsciente, asegura, sigue resistiéndose a asimilar la idea de nuestra propia mortalidad. Las religiones siguen negándole importancia al hecho, incontrovertible, de la muerte individual, haciendo continuar la existencia en un más allá de la vida. Como en lo incosciente seguimos pensando igual que los primitivos (animismo), es probable que el temor a los muertos contenga la idea de que éstos se tornan enemigos del sobreviviente y se disponen a llevarlo consigo para estar acompañados. Se me ocurre la leyenda nuestra, gallega, de la "Santa Compaña".
El carácter siniestro de la epilepsia y de la demencia depende de que el profano ve en ellas manifestaciones de fuerzas que no sospechaba en el prójimo, pero cuya existencia alcanza a presentir, oscuramente, en los rincones recónditos de su propia personalidad. Es por ello que en la Edad Media se atribuían estas expresiones mórbidas a la influencia infernal de los demonios.
Muchos otorgarían la corona de lo siniestro a la idea de ser enterrados vivos en estado de catalepsia —la llamada “taphophobia”—, pero el psicoanálisis nos ha enseñado que esta terrible fantasía sólo es la transformación de otra que en su origen nada tuvo de espantosa, sino que, por el contrario, se apoyaba en cierta voluptuosidad: la fantasía de vivir en el vientre materno. También lo siniestro se da con frecuencia cuando se desvanecen los límites entre la realidad y la fantasía: cuando lo que habíamos tenido por fantástico aparece ante nosotros como real.
Sucede con frecuencia que los hombres neuróticos declaren que los genitales femeninos son para ellos un tanto siniestros. Pero esa cosa siniestra es la puerta de entrada a una vieja morada de la criatura humana. De modo que en este caso lo Unheimlich es lo que otrora fue Heimisch, lo hogareño, lo familiar desde mucho tiempo atrás Así pues, lo «unheimlich», lo siniestro, procede de lo «heimisch», lo familiar, que ha sido reprimido. No obstante, posteriormente, hará una precisión importante diciendo: «Puede ser verdad que lo unheimlich, lo siniestro, sea lo heimlich-heimisch, lo «íntimo-hogareño» que ha sido reprimido y ha retornado de la represión y que cuanto es siniestro cumple esta condición. Pero el enigma de lo siniestro no queda del todo resuelto con esta fórmula. Evidentemente nuestra proposición no puede ser invertida: no es siniestro todo lo que alude a deseos reprimidos y a formas de pensamiento superadas y pertenecientes a la prehistoria individual y colectiva».
Termina el ensayo aludiendo al carácter siniestro del silencio, de la soledad y de la oscuridad (ya tratado, anteriormente, en su lección XXV, titulada "La angustia" de sus Nuevas lecciones de introducción al Psicoanálisis) que a su vez tienen que ver con el carácter siniestro de la muerte y a ellos se vincula la angustia infantil, que jamás queda extinguida totalmente en la mayoría de los seres humanos.
El filósofo Martin Heidegger, en su Introducción a la metafísica (1935), escribió tiempo después: «Entendemos lo pavoroso (Umlichenhei) como aquello que nos arranca de lo familiar (Heimlichen), es decir, de lo doméstico, habitual, corriente, inofensivo. Lo pavoroso no nos permite estar en nuestra propia casa (Einheimisch). En esto reside lo que subyuga. Pero el hombre es lo más pavoroso porque no sólo se conduce en medio de lo pavoroso así entendido, sino porque sale o se evade de los límites que, al comienzo y la mayor parte de las veces, le son habituales y familiares; porque él, entendido como el que hace violencia, transgrede los límites de lo familiar, siguiendo, justamente, la dirección a lo Un-heimliche, lo siniestro, concebido como lo que sub-yuga (lo que coloca bajo el yugo)».
***Texto leído durante el ESPACIO ESCUELA mensual en la Sede de la Escuela Lacaniana del Campo Freudiano en Castilla y León (ELP-CyL) el día 23 de noviembre de 2006.
«EL HOMBRE DE LA ARENA»
(UNA SINOPSIS AMPLIADA POSTERIOR)
Comienza el relato con una carta que el protagonista (Nataniel) dirige a su amigo Lotario, que a su vez es hermano de Clara, su mujer amada. En esta misiva le cuenta que recientemente le ha sucedido algo espantoso ya que le ha visitado, ofreciéndole mercancía, un vendedor de barómetros. Para que comprenda y se haga una idea de su consternación pasa a contarle algunos detalles de su infancia. Resulta que cuando era pequeñín y el reloj daba las nueve, su madre les decía a él y a su hermana: «¡Niños, a la cama, que viene el hombre de la arena!». Apenas se retiraban a su dormitorio, se podía oír en la escalera el ruido de los pesados pasos de alguien que debía ser el «hombre de la arena». Una noche, el niño se atemorizó más que de costumbre y le preguntó a su madre que quién era ese hombre. Ésta le tranquilizó diciéndole que no había hombre alguno y que lo único que quería decir con ello era que les debía entrar sueño y que debían cerrar los ojos como si les hubiesen echado arena. Pero como la respuesta no le satisfizo, dominado por la curiosidad, otro día le preguntó a la anciana que cuidaba de su hermanita quién era aquel ser tan misterioso. La anciana le contestó que era un hombre muy malo que iba en busca de los niños cuando éstos se negaban a acostarse y les arrojaba puñados de arena en los ojos, haciéndolos saltar de sus órbitas; a continuación, los metía en un saco y se los llevaba como alimento a sus hijitos, que vivían en la luna; éstos tenían unos picos ganchudos, como los mochuelos, con los que devoraban los ojos de los niños desobedientes.
Durante unos años Nataniel se espantaba mucho y corría a refugiarse en su alcoba cada vez que, siempre a la misma hora, oía los pasos de alguien subiendo por la escalera y se pasaba las noches atormentándose sobre el aspecto de aquel hombre tan malvado que venía a visitar a su padre.
Cuando cumplió diez años, llevado por un impulso irresistible, resolvió esconderse en la habitación del padre y esperar la llegada de aquel misterioso ser. Descubrió, con angustia, que aquel hombre que tanto le espantaba era el viejo abogado Coppelius, una persona repugnante y diabólica a quien los niños tenían especial miedo por su aspecto y sus modales. Su padre y él, poniéndose ambos unas blusas de color oscuro, comenzaron a trabajar en un crisol donde Coppelius sondeando con unas pinzas la materia en fusión, sacaba unos lingotes de un material brillante y los batía sobre un yunque, mientras decía con voz ronca: «¡Ojos, ojos!». La visión de este espectáculo hizo que el niño perdiera el conocimiento y cayera, sincopado, a tierra.
Dándose cuenta de su presencia, Coppelius le agarró y le suspendió boca abajo, sobre la llama del crisol, mientras sacaba del hornillo carbones encendidos que intentaba poner sobre sus párpados gritando: «¡Ah! ¡He aquí los ojos, los ojos de un niño!». Su padre le suplicó al instante: «¡Maestro, dejadle a mi Nataniel los ojos..., dejádselos!». Riendo sardónicamente, Coppelius dijo: «Bueno, que conserve el niño los ojos, pero por lo menos quiero ver el mecanismo de sus manos y de sus pies». A continuación, le hizo crujir las coyunturas de sus miembros hasta casi dislocárselos. Nataniel volvió a desmayarse y cuando se despertó estaba junto a su madre a quien preguntó si estaba todavía el “hombre de la arena”. Ésta le contestó mientras le besaba y acariciaba: «No, ángel mío, se ha marchado y ya nunca más te hará daño». Debido al terror que esta experiencia le había procurado, el niño comenzó a tener una ardiente fiebre y estuvo, durante varias semanas, enfermo.
Tras este episodio, Coppelius no volvió a aparecer por la casa de su padre y se dijo que había abandonado la ciudad pero, un año más tarde, cierta noche, al dar el reloj las nueve, se oyó la puerta del portal rechinar y, a continuación, en la escalera resonaron unos pesados pasos. La madre dijo, mientras palidecía: «Es Coppelius». «Sí, es Coppelius», contestó el padre con voz temblorosa. Como la madre llorase, el padre le prometió que era la última vez que venía y la ordenó que se acostase ella y que acostara también a los niños.
A las doce de esa misma noche se produjo una gran detonación y la casa entera retembló. Alguien salió corriendo y después se cerró con estrépito la puerta de la calle. Cuando acudieron al despacho del padre se lo encontraron muerto, terriblemente mutilado y ennegrecido. Su madre y su hermana se inclinaron hacia él, mientras proferían gritos desgarradores. Lotario exclamó: «¡Coppelius, Coppelius, has matado a mi padre!» y, a continuación, se desmayó. La explosión despertó a todos los vecinos; el suceso dio lugar a muchos rumores y la Superioridad decretó exigir responsabilidades a Coppelius, pero éste desapareció sin dejar rastro alguno.
Tras estas confesiones de los recuerdos de su infancia, Nataniel le cuenta a su amigo Lotario que le ha parecido que el vendedor de barómetros que le había visitado no era otro sino el diabólico Coppelius, o al menos se le parecía mucho, aunque iba vestido de otro modo y se hacía pasar por un óptico y mecánico piamontés llamado Giuseppe Coppola. La carta termina así: «Estoy decidido a vengar la muerte de mi padre, pase lo que pase. Saluda a mi querida Clara, le escribiré cuando esté más tranquilo».
La segunda carta es de Clara a Nataniel. Le informa que se ha equivocado pues en vez de enviarle la anterior misiva a su hermano Lotario, ha puesto en el sobre su nombre y las señas de su casa. Trata de tranquilizarle diciéndole que cree que lo que le pasa actualmente sólo son imaginaciones suyas derivadas de tan espantosas vivencias infantiles, y que, seguramente, las entrevistas nocturnas de Coppelius con su padre no tenían otro objeto que practicar operaciones de alquimia, en el transcurso de las cuales se habría producido aquella explosión. Que debió ser por la imprudencia de su padre y que Coppelius, aunque fuese un ser odioso, aborrecible y temido por los niños, no tenía culpa alguna. Clara reflexiona: «¿Existirá alguna fuerza oculta, dotada de tal ascendiente sobre nuestra naturaleza, que pueda arrastrarnos por una enorme senda de desgracias y desastres? Si existe está dentro de nosotros mismos, y por eso creemos en ella y la aceptamos para llevar a cabo todas las acciones misteriosas. Pero si recorremos con paso firme la senda de la vida, la fuerza oculta tratará inútilmente de atraernos a sus brazos [...] Te suplico que deseches de tu memoria la odiosa figura del abogado Coppelius y del vendedor de barómetros Giuseppe Coppola; convéncete de que esas figuras no pueden hacerte nada».
La tercera y última de las cartas es la que le dirige Nataniel a Lotario de nuevo. En ella expresa su contrariedad porque, debido a su necia distracción, Clara haya leído la carta que anteriormente le había remitido. Se muestra de acuerdo con lo que le dijo Clara: que tanto Coppelius como Coppola sólo existen en su interior, que son simplemente un fantasma de su propio yo. Le dice que el vendedor de barómetros y el abogado Coppelius son dos personas diferentes. Además le pone al tanto de que su profesor de física, llamado Spalanzani, conoce desde ya hace bastante tiempo a Giuseppe Coppola, que tiene un acento piamontés, mientras que Coppelius era alemán.
Tras estas tres cartas, toma la palabra el narrador para dirigirse al lector y prometerle continuar la historia.
Cuando el joven Lotario regresó, todos notaron que estaba totalmente cambiado; su carácter alegre se ensombreció y se hizo taciturno, tanto que la vida le parecía como un sueño fantástico y, cuando hablaba, decía que todo ser humano, creyendo ser libre, era un juguete trágico de oscuros poderes, y que además era en vano que se opusiese a lo que había decretado el Destino. Nataniel se quejaba de ver sin cesar al monstruoso Coppelius y decía que ese horrible demonio iba a destruir su felicidad y su futuro. Además, se pasaba todo el tiempo leyendo abundantes libros de filosofía oculta.
Como Clara intentase convencerle, de nuevo, que la fuerza que tenía ese poder diabólico sobre él dependía de su misma credulidad, Nataniel al principio la rechazó, al sentir que ella no le comprendía en absoluto, y, encerrándose en su habitación, se dedicaba a componer lúgubres y tenebrosas poesías en las que hacía ver espantosas imágenes que le angustiaban y presagiaban la destrucción del amor entre ambos.
Un día, Nataniel y Clara estaban sentados en un jardín. Nataniel comenzó a leerla uno de sus secos, informes e incomprensibles poemas. Clara, mientras le estrechaba contra su pecho, le dijo: «Nataniel, querido Nataniel, ¡arroja al fuego esa maldita y absurda obra!». Nataniel, desilusionado, exclamó apartándose, de modo automático, de ella: «Eres una autómata, inanimada y maldita». Y, a continuación, se alejó corriendo mientras ella, desconcertada, derramaba amargas lágrimas.
Su hermano Lotario apareció por el jardín y se enteró de lo que había sucedido y le invadió una terrible cólera, así que corrió en seguimiento de Nataniel y le reprochó con duras palabras su aberrante conducta respecto a su querida hermana. Nataniel le respondió con violencia y decidieron batirse —eran otros tiempos— a la mañana siguiente, detrás del jardín, conforme a las reglas al uso. Como Clara viese que el padrino traía los floretes, se imaginó lo que iba a suceder y cuando ambos ya se habían despojado de sus levitas apareció, de improviso, en el jardín sollozando y diciendo: «¡Monstruos, salvajes, matadme a mí, antes de que uno de vosotros caiga, pues no quiero sobrevivir si mi amado mata a mi hermano, o mi hermano mata a mi amado!».
Ante estas súplicas, Lotario dejó el arma y miró al suelo en silencio. A Nataniel se le cayó el arma de sus manos y se arrojó a los pies de Clara exclamando: «¡Perdóname, mi adorada Clara! ¡Perdóname también tú, mi querido Lotario!». A continuación los tres se abrazaron llorando, reconciliados, y juraron no separarse jamás.
Desde aquel día. Nataniel se sintió aliviado de la pesada carga que le había oprimido hasta entonces y tres días después debió volver a la ciudad donde cursaba el último año de sus estudios universitarios. Al llegar a este lugar, le sorprendió que su habitación hubiese sido pasto de las llamas, por lo que hubo de trasladarse a otra que estaba situada justo enfrente de la del profesor Spalanzani. Desde allí pudo observar a Olimpia, la hija del profesor, que inmóvil le miraba fijamente. Hubo de confesarse que en toda su vida había visto una mujer tan hermosa.
Cierto día, mientras Nataniel estaba escribiendo a Clara, llamaron a la puerta y, al abrirla, se encontró de frente al tal Coppola, quien, entrando de modo brusco en la habitación, le dijo en un tono ronco mientras le refulgían los ojos: «¡Eh, no sólo tengo barómetros, no sólo barómetros! ¡También tengo bellos ojos, bellos ojos!». Giuseppe Coppola comenzó a sacar de entre sus bolsillos más y más gafas que, puestas sobre la mesa, comenzaron a mirarle fijamente. Después, se las volvió a meter en los bolsillos y le ofreció un catalejo de bolsillo que, finalmente, terminó comprando con tal de desembarazarse de tan molesto y repugnante visitante.
Cuando el óptico salió de la casa, Nataniel comenzó a observar, con el catalejo recién adquirido, la fascinante figura de Olimpia, la hija del profesor Spalanzani, y así se pasó dos días seguidos, al cabo de los cuales se cerraron las ventanas. Desesperado y poseído por una especie de delirio por no verla, salió corriendo de la ciudad mientras la figura de Olimpia se multiplicaba a su alrededor y la veía flotar por el aire, olvidándose por completo de su amada Clara. Cuando regresó a casa, se enteró por su amigo y compañero de estudios, Segismundo, que el profesor iba a dar una gran fiesta, un concierto y un baile, para presentar a su hija, a la que hasta entonces había mantenido escondida, en sociedad.
Durante esa fiesta, el joven bailó con Olimpia y le declaró todo el amor que sentía por ella. Todo el mundo se daba cuenta de que la supuesta hija del profesor era una autómata, pero Nataniel, ciego de pasión por la bella Olimpia, lo ignoraba. Cuando, posteriormente, su amigo Segismundo le dijo que cómo era posible que un hombre razonable como él se pudiese enamorar de una muñeca, Nataniel le respondió: «Dime, Segismundo, ¿cómo es posible que un hombre con tan buenos ojos como tú no haya visto los encantos y los tesoros ocultos en la persona de Olimpia? Mejor es que no hayas visto todo eso porque serías mi rival y uno de los dos tendría que morir». Así eran las cosas en aquellos tiempos: por un quítame allá esas pajas se batían a duelo. Como Segismundo se diese cuenta del estado de desvarío en el que se encontraba su amigo, no quiso hurgar más en la herida y se despidió de él.
Los días que siguieron, Nataniel visitaba a Olimpia y le declaraba su amor al tiempo que la leía todo lo que había escrito: poesías, fantasías, novelas, visiones, cuentos y ella, obviamente, no se cansaba de escucharle. Nunca había tenido una oyente tan magnífica pues Olimpia permanecía inmóvil mirándole y su mirada cada día parecía más ardiente y más viva, como diciéndole que deseaba ser suya. Un día Nataniel decidió que le iba a pedir que se casara con él, así que buscó en una cajita el anillo de oro, recuerdo de su madre, y corrió a casa del profesor. Al llegar al último tramo de la escalera, oyó un gran estrépito en la habitación de Spalanzani y en medio de aquella barahúnda dos voces que proferían tremendas imprecaciones: «¡Quieres soltar, miserable! ¿Te atreves a robarme mi sangre y mi vida?». «Yo la hice los ojos». «¡Y yo los resortes del mecanismo!».
Nataniel abrió de un puntapié la puerta, se precipitó en la habitación y retrocedió horrorizado al ver a los dos contendientes (Coppola y Spalanzani) disputarse con furia a una mujer: el uno tiraba de ella por los brazos y el otro por las piernas. Coppola obligó a su adversario a soltar la presa y alzando a la mujer con sus nervudos brazos descargó un fuerte golpe en la cabeza del profesor, quien, aturdido, cayó al suelo. Con estos trajines, la cabeza de Olimpia cayó también al suelo y Nataniel reconoció con espanto una figura de cera y pudo ver que sus ojos, que eran de esmalte, se habían roto.
Coppola se cargó a Olimpia al hombro y desapareció profiriendo una carcajada diabólica. El profesor, recuperándose, le dijo a Nataniel: «¡Corre tras él! ¡Corre! ¿Qué dudas?... Coppelius, Coppelius, me has robado mi mejor autómata... en el que he trabajado más de veinte años... Yo he hecho la maquinaria, el habla, el paso... Pero me ha robado los ojos..., maldito... condenado... ¡Vete en busca de él... tráeme a Olimpia... aquí tienes sus ojos!». Nataniel vio a sus pies, efectivamente, dos ojos sangrientos que le miraban con fijeza. Spalanzani los recogió y se los arrojó encima. Apenas sentido su contacto y poseído de un acceso de locura, comenzó a gritar cosas incoherentes («¡Hui... hui... hui! ¡Horno de fuego... horno de fuego! ¡Revuélvete horno de fuego! ¡Divertido... divertido! ¡Muñeca de madera, muñeca de madera, vuélvete!») y precipitándose sobre el profesor trató de estrangularle, cosa que hubiera hecho si en aquel momento, al oír ruido, los vecinos no hubieran acudido.
Hubo que atarle con cuerdas porque estaba fuera de sí, como un loco furioso, y de este modo fue conducido a un manicomio donde permaneció una buena temporada hasta que, al fin, recuperó la razón.
Desaparecida, finalmente, toda huella de locura, pronto se restableció con los excelentes cuidados de su madre, de su amada y de su amigo. La felicidad volvió a reinar de nuevo en la casa. Poco tiempo después mientras paseaban Nataniel, Clara y Lotario junto a la torre de la iglesia, Clara invitó a su amado a subir al campanario para contemplar, como habían hecho en otras ocasiones, el paisaje desde allí. Lotario se quedó abajo pues no quiso cansarse subiendo la escalera de muchos peldaños. Los dos amantes, apoyados en la balaustrada del campanario, contemplaban absortos los bosques y las siluetas azules de las montañas. «¿Ves aquel arbusto que se agita allá abajo?», dijo Clara. Nataniel, de modo mecánico, buscó en su bolsillo el anteojo que había comprado a Coppola y lo observó.
Entonces sintió que su pulso latía rápidamente y que su sangre hervía en sus venas. Pálido como la muerte miró a Clara, con ojos de siniestra expresión, saltó sobre ella como un tigre profiriendo un grito ronco y feroz: «¡Muñeca de madera, vuélvete... muñeca de madera, vuélvete!» y cogiendo a la joven con fuerza convulsiva quiso arrojarla desde la plataforma. Clara, poseída de espanto, se agarró a la barandilla con desesperación mientras pedía socorro. Su hermano, al oír los gritos subió presuroso la tortuosa escalera y agarró a su hermana mientras asestaba un fuerte golpe en la cabeza a Nataniel, que soltó a su presa y rodó por el suelo. Después bajó la escalera con su hermana, desmayada, en brazos.
Nataniel, entretanto, corría como un energúmeno por la plataforma y gritaba: «¡Horno de fuego, revuélvete, horno de fuego, revuélvete!». Al oír sus salvajes gritos la gente se fue arremolinando abajo y algunos hombres quisieron subir para apoderarse del loco, pero en ese momento apareció por allí el abogado Coppelius y riéndose dijo: «¡Bah, dejadle, que ya sabrá bajar él solo!». Y como mirase hacia arriba como los demás, Nataniel, que acababa de inclinarse sobre la balaustrada, le divisó al punto y reconociéndole comenzó a decir: «¡Ah, bellos ojos..., bellos ojos!» mientas saltaba al vacío. Mientras el cuerpo de Nataniel yacía sobre las losas de la calle con la cabeza destrozada, el abogado Coppelius desapareció entre la multitud...